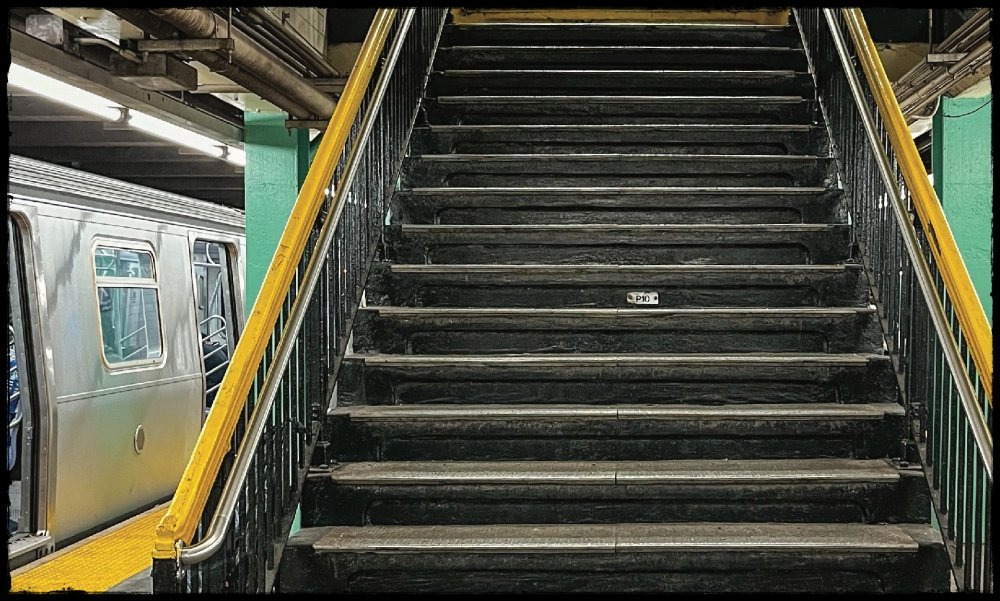
Ciudadano americano
Ni bien termino de decir “americanos” en el teléfono y ella, desde Lima, me corrige. “Demórate”, dice: “estadounidenses o norteamericanos”.
No sé en qué momento dejó de preocuparme ese detalle. Que los ciudadanos de este país se hubieran apropiado del gentilicio no significaba que yo iba a ser cómplice de su marranada. Me corrijo y le digo: “estadounidenses”. Sin embargo, no me atrevo a confesarle la facilidad con que en estos días, al referirme a la historia del cine de los Estados Unidos, he soltado frente a mis estudiantes estas dos palabras: our country. Unas cuantas veces. Sin pestañear.
No es que me haya convertido en ciudadano de un momento para otro. Ofrezco como prueba la pasión inconsciente con la que grité cada conquista, durante la goleada que le propinamos a Paraguay esta semana, en Asunción. No gritaría nunca así un gol de los USA, así fuera la final de la Copa del Mundo. Además, me justifico a mí mismo, me conmueven mucho más cualquiera de los versos de Poemas Humanos que las mejores líneas de Leaves of Grass.
Para mí, un cambio de personalidad más preocupante, es que ciertas canciones que me inducían al vómito cuando me las ponía mi madre en el auto, en Lima, ahora me gustan.
No sé si me define más como individuo decir “our country” frente a un grupo de estudiantes de los Estados Unidos, que gritar en el auto, con pasión, una balada romántica: Queriiiida. Por lo que quieras tú más veeeeen. Más compasión de mí tú teeeen.
El mundo da vueltas, dicen. Los gustos cambian. Las pasiones se suavizan.
Será cierto que al decir our country, de cierto modo también me apropio de los libros de Faulkner, me apodero de las novelas de Bellow, de las películas de Scorsese, de la música de Patti Smith. Sirva este detalle de consuelo.
La hora Inca Kola, o los vientos de la peruanidad en Brooklyn
Imagen de cuatro cuarentones comiéndose un choclo a la parrilla y cantando de memoria unas líneas de la nostalgia: venga, venga el sabor de Inca Kola, que da la hora en todo el Perú, la hora Inca Kola…
Y a pesar de todo ?o por eso mismo? ahí estaba yo como parte de ese grupo, ejerciendo mi derecho a cantar en un domingo de Brooklyn, recordando las una y mil veces que había escuchado ese estribillo. La que más recordaba era una en que yo corría con una ropa de baño amarilla por la playa Agua Dulce y desde un megáfono gigante amarrado a lo más alto de un poste, una voz en sonido mono anunciaba el mediodía.
Esas voces se fueron. El orgullo nacional también, cuando Coca Cola compró la bebida color de pichi y sabor de chicle. Algo me duele cuando miro la botella y ella me dice: le pertenece a The Coca Cola Company. Duele como cuando terminas el Sublime y el sobre semitransparente te recuerda que eso le pertenece a Nestlé. En esos momentos de mierda se te jode la niñez.
Carraspeas, sientes que todo fue un sueño. Has despertado: estos adultos siempre jugaron contigo, te hicieron creer que lo que bebías y comías pertenecía a una tradición que te diferenciaba del resto de los demás países. Después fue la cerveza. Ese líquido que intercambiábamos con un solo vaso. Esa marca que encontramos en un viaje de colegio. Teníamos 16 años y nos enteramos que la mejor cerveza del Perú solo se podía conseguir allí en el ombligo del mundo.
Ya en los 1990s los camiones con la etiqueta de Cusqueña partieron en caravana hacia el desierto de Atacama. En esa guerra silenciosa por nuestras gargantas limeñas, la cervecería de provincia había decidido su jugada maestra. Para distraer al enemigo (aquel monstruo llamado Backus y Johnston) renovó la planta, mejoró las botellas y mandó una línea de camiones hacia Santiago: la misión de Cusqueña es conquistar el mercado chileno, decía su agencia de publicidad.
De pronto, el enroque: Cusqueña fue lanzada como la cerveza que venía a conquistar Lima. Va para ti. Fue una guerra limpia que nos mantuvo en vilo mientras éramos jóvenes e irresponsables. De eso hablábamos mientras la política nos confirmaba si descendíamos en el rango de las naciones menos afortunadas del planeta, si los encapuchados que pintaban las paredes de las avenidas por donde salíamos de Lima se hacían de una vez con el control y nos íbamos a la mierda.
En esos años, que la historia definirá con unas cuantas líneas dedicadas a Abimael Guzmán, Sendero Luminoso, la guerra sucia que la memoria empezaría después a iluminar; nos entusiasmaba quién tomaba Pilsen, quién tomaba Cristal: el Reto Pepsi en el Perú era un reto entre dos cervezas. Ahí entró la Cusqueña y se hizo el libre mercado.
Era en Brooklyn. Bien avanzado el siglo XXI. Había carnes y varios choclos frescos en la parrilla. Los muchachos conversaban de libros: «la novela de JCY… es mala mala. No la última, sino la que presentó el año pasado en la feria». «La novela de RC…está bien pero no es lo que a mí me gusta». «A mí me gusta mucho lo que escribe RB. S de B, por ejemplo». «La novela de JMR sí está bastante bien. Ha conseguido algo notable». «A mí JLR me dijo que esa novela se la habían recomendado, la leyó y le pareció una porquería», etc.
Entonces alguno de nosotros recordó esa tonada, e invocando algún túnel al pasado, los que estábamos presentes nos pusimos a cantar. Era obvio que sólo éramos el pellejo que quedó después de aquellos otros que fuimos botando en el camino, reencarnaciones, gente de otra hora: la hora Inca Kola.






