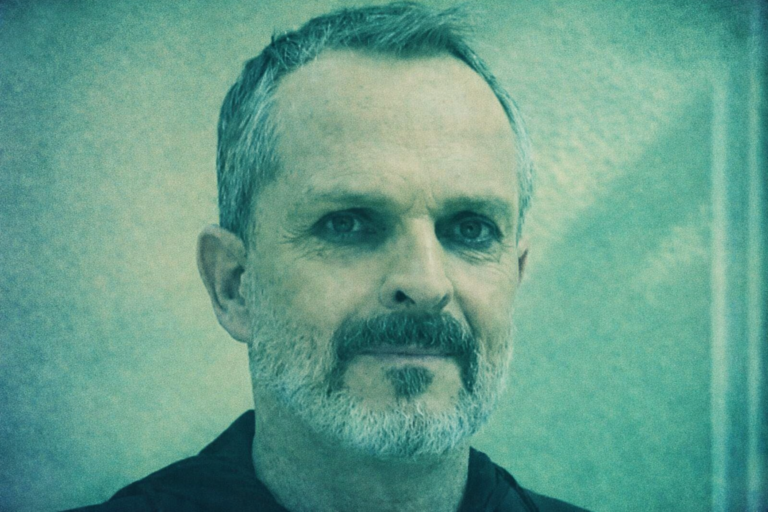Nadie quiere ser Wendy. Nadie quiere llegar a ese punto en el que el destino está sellado y la única certeza es que mañana todo habrá terminado. Pero la música no da tregua y Tomorrow, Wendy, ese réquiem sombrío de Concrete Blonde, no deja lugar a dudas: no hay redención, no hay promesas vacías, no hay vuelta atrás.
En 1990, cuando la canción cerró el álbum Bloodletting, ya había demasiados Wendys en el mundo. Demasiados nombres en listas de hospitales, demasiadas despedidas sin ceremonia, demasiados cuerpos consumidos por un virus al que aún se le tenía más miedo que compasión. Eran los años en los que el SIDA no solo mataba, sino que condenaba. No bastaba morir: había que hacerlo en la sombra, sin lágrimas, sin justicia, sin que nadie se atreviera a recordar.
Concrete Blonde era una banda distinta. Formada en Los Ángeles en los años 80 por Johnette Napolitano, el guitarrista James Mankey y el baterista Harry Rushakoff, el grupo se movía en una línea difusa entre el post-punk, el rock alternativo y el gótico. Su música tenía un alma oscura. En su sonido convivían la potencia del hard rock, la melancolía de los paisajes urbanos y una sensibilidad poética que los diferenciaba del resto.
Su disco Bloodletting fue su obra cumbre. Con Joey, una de sus canciones más conocidas, lograron un éxito comercial inesperado. Pero era en canciones como Tomorrow, Wendy donde la banda mostraba su verdadera esencia: la capacidad de contar historias con un peso emocional brutal. No eran solo canciones; eran confesiones, relatos de una humanidad herida, contados con una voz que podía pasar del susurro al grito sin perder de credibilidad.
La canción no nació con Concrete Blonde. Andy Prieboy, exvocalista de Wall of Voodoo, la había escrito antes, pero en la voz de Napolitano se convirtió en algo más. Se volvió una sentencia, una despedida. Su voz, rasposa y agotada, no pide explicaciones. Sabe que Dios no responde. Sabe que no hay justicia. Lo único que queda es el hecho brutal de que Tomorrow, Wendy is going to die.
Lo más duro de Tomorrow, Wendy es que no hay ira. No hay una súplica de salvación. Solo aceptación, el reconocimiento de que hay batallas que se pierden antes de pelear. I told the priest, don’t count on any second coming. La línea suena casi indiferente, como si la protagonista ya hubiera entendido lo que el mundo no quiere admitir: que Dios no interviene, que la justicia no llega, que la muerte no es un castigo.
En la década de 1990, Tomorrow, Wendy fue una especie de lamento colectivo. No necesitaba ser literal para sentirse real. Podía ser sobre el SIDA, sobre la desesperanza, sobre cualquiera que haya mirado al futuro y solo haya visto un muro. Y, sin embargo, la canción no busca glorificar la tragedia. No romantiza el dolor. Simplemente lo expone, lo deja ahí, desnudo, sin metáforas, sin alivio.
Escucharla hoy, décadas después, sigue doliendo. No ha envejecido, porque el dolor que la sostiene sigue vigente. Hay nuevas Wendys, nuevos nombres, nuevas razones para sentir que el mundo le falla a los más vulnerables. Pero la canción permanece. Se alza como un testigo, como un recordatorio de que la música puede ser muchas cosas: un refugio, una confesión, un juicio final.
Tomorrow, Wendy no ofrece respuestas. Solo una verdad inamovible, repetida como un mantra: Tomorrow, Wendy is going to die. Y cuando la última nota se apaga, lo único que queda es el silencio. Un silencio pesado, incómodo, como si después de escucharla, nadie se atreviera a hablar.