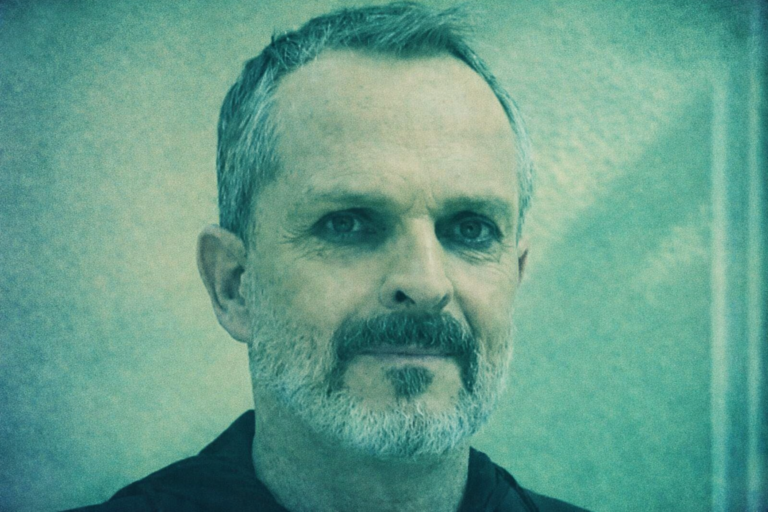Escribí en la última entrega de esta columna que los discursos contrarios a la industria de la música suelen mostrar un enorme desconocimiento sobre ella, reduciendo su enorme complejidad a una borrosa caricatura. Si como reza la sabiduría popular, el pez por la boca muere, debo a los lectores —que así me lo solicitan— algunas líneas sobre dicha industria.
Numerosos consumidores y hasta especialistas, suelen confundirla con la fonográfica. Pero esta reducción no toma en cuenta la división entre producción de hardware y de software que la caracteriza. Mientras que la primera está abocada a generar insumos para la producción y el consumo de música, tales como equipos de grabación, instrumentos musicales, equipos de reproducción y sus implementos, la segunda produce exclusivamente soportes de audio, sean discos de vinilo, casetes, discos compactos, DVD, vídeos o canciones en MP3. La industria de la música, por tanto, no se reduce a la producción de canciones para el consumo masivo, sino que abarca un espectro mucho más amplio que el que suele imaginarse.
Es igualmente falsa la idea de que la industria de la música es un cuerpo homogéneo. La conforman una amalgama de empresas que incluye disqueras, plantas de producción para soportes de audio, estudios de grabación, agencias de distribución de productos musicales, la radio, la televisión, la prensa escrita, la internet, agencias para intérpretes y conciertos, las casas editoras donde se registran los derechos de autores y compositores, diseñadores gráficos, fotógrafos, productores de audiovisuales, así como los mayoristas y minoristas dedicados a la venta —offline u online— de insumos o soportes de audio. Siendo un campo sumamente diversificado, la industria de la música desborda en conflictos de intereses. Hasta hace poco las disqueras solían dejar la organización de conciertos a agencias de artistas y a promotores individuales. Pero la bajas ventas de discos materiales la han forzado a penetrar en dicho mercado, para disgusto de sus antiguos socios. La industria de la música es por ende un campo económico en el cual diversos intereses compiten por los mismos recursos y no una firma que produce discos para el mundo entero.
El mayor mito respecto a la industria de la música es sin duda alguna el de la rivalidad entre los llamados majors y labels independientes. Mientras que los primeros son asociados a las grandes empresas —BMG, EMI, Universal, Sony y Warner— que, durante años dominaron mundialmente el mercado discográfico, imponiendo estilos y géneros, los últimos denotan firmas con una actitud alternativa que apoyan proyectos menos masivos y por tanto menos comerciales. Es vox populi que los majors siguen meros intereses comerciales, mientras que los labels representan el último bastión artístico en la industria discográfica. Pero la diferencia entre ambos es menos ideológica que lo que se sospecha a primera vista. Como Roger Wallis y Krister Malm han demostrado en Big Sounds From Small Peoples: The Music Industry in Small Countries (1984) la interacción entre ambos es tan estrecha que resulta imposible hablar de antagonismos. Así, la mayoría de los productos alternativos impulsados por los labels alcanzan presencia global gracias a la red de distribución de los majors. En ese sentido, se puede hablar más bien de una división del trabajo. Mientras que los majors despliegan productos masivos y globales, son los independent labels los que, debido a sus bajos costos, pueden apostar por nuevas propuestas y modas, ofreciendo renovación a una industria acaso demasiado esperanzada en la repetición del éxito seguro. El precio de esta interacción es que los majors —hoy reducidos a Universal, Sony y Warner— ejercen una concentración vertical del mercado al controlar los labels y sus productos, lo cual, por supuesto, facilita su expansión horizontal, es decir, su intromisión en otras esferas del mercado de la música: en el desarrollo de los formatos televisivos y radiales sobre música, en la tecnología del sonido y en el desarrollo de nuevos instrumentos musicales, así como en la tecnología de grabación. No siempre ha sido negativa esta injerencia. EMI y Warner invirtieron cuantiosas sumas en tecnología del sonido y en el desarrollo de instrumentos musicales, sin los cuales álbumes como Sgt. Pepper de los Beatles, The Dark Side of the Moon de Pink Floyd y todos los de Emerson, Lake & Palmer no habrían sido posibles.
Solemos creer que la industria discográfica está atiborrada de rechonchos capitalistas. Mientras realizaba mi trabajo de campo sobre el Schlager alemán, un golpe de suerte me llevó a trabajar en la filial alemana de una de las disqueras más famosas del mundo. Durante los años que trabaje allí, no vi ni una vez a tales capitalistas, sí en cambio un equipo joven y entusiasta, dedicado a promocionar a sus artistas con la mayor seriedad y el respeto posibles. Este prejuicio sobre la industria discográfica ha fortalecido los discursos en su contra. Los piratas, por ejemplo, suelen justificar la apropiación ilegal de música argumentando que las disqueras viven a costa de los artistas. Si este argumento tenía cierta validez años atrás, hoy en día resulta mucho más problemático debido a la rauda expansión de autogestión en la industria discográfica. En efecto, la circulación de formatos digitales no-físicos y la masificación de la tecnología del sonido han cambiado radicalmente la producción de música grabada. La etnomusicóloga alemana Monika Schoop ha observado que tras la huida de los majors, en Filipinas, ahora todos son indie. Así, los álbumes lanzados en dicho mercado no se deben a inversiones de empresas capitalistas sino al home recording y al sistema de crowfunding, un nuevo método de recaudación de fondos. Mi colega y amigo Camilo Riveros me informa que la industria musical peruana está igualmente estructurada por firmas autogestionarias: “En sociedades predominantemente capitalistas —me escribe Camilo— pueden existir circuitos de producción alternos, en los que la actividad no cuenta con un capitalista dueño de los medios de producción, sino que es una organización de trabajadores de la música la que ofrece un servicio”.
En las escenas musicales de huayno o de cumbia y rock en Lima, como los indie de Filipinas, los artistas asumen diversas labores que antaño eran realizadas por las disqueras a fin de minimizar gastos y asegurar mayores ganancias entre los participantes. Pero, mientras que en Filipinas el apoyo económico reposa en los fans captados a través del crowfunding, en Perú, bien puede venir de la industria cervecera o del esfuerzo individual de los propios intérpretes. El protagonismo económico de estos últimos es tan fuerte que, como afirma el etnomusicólogo británico Henry Stobart, en Bolivia las empresas internacionales han sido reemplazadas por empresas autogestionarias ligadas a los artistas, una situación por demás conocida en el Perú, donde también se graba y se produce compactos caseros para venderlos directamente en conciertos sin intervención alguna de majors o labels. Dicho sea de paso, la autogestión no siempre tiene motivos económicos. El etnomusicólogo inglés Thomas Hilder ha estudiado el caso de los Sami en Escandinavia, quienes han impulsado una industria discográfica basada en la identidad étnica del grupo. Por ello, aunque los piratas afirmen guerrear contra las grandes transnacionales, en verdad, muchas veces merman los recursos de empresas locales emergentes.
La expansión de la autogestión ha llevado a muchos a celebrarla como una democratización de la industria discográfica. Pero como Schoop muestra, lejos de suprimir las jerarquías, lo que la autogestión está generando son nuevas relaciones de poder, acaso locales, pero no por eso menos jerárquicas. Sobre todo en los países donde existe más desigualdad, la tecnología del sonido y el tiempo para la creación artística siguen estando restringidos a los sectores más acomodados.
Peka Gronow ha mostrado en An international History of the Recording Industry (1998) que en los albores del siglo XX la industria musical occidental se expandió por los cinco continentes y que desde entonces no ha dejado de influenciar a sus socios locales. Pero, como él mismo anota, su desarrollo ha sido muy divergente en cada país. En la India, por ejemplo, muy pronto se erigió un mercado que producía para el consumo local y que pasó luego a exportar productos a gran escala. En Angola, en cambio, sólo pudo consolidarse un mercado de música en los años 70, cuando el poder colonial portugués abandonó el país y el gobierno socialista impulsó la música regional como una manera de fortalecer una identidad nacional angolana. Para hablar con propiedad sobre la música como industria es necesario tomar en cuenta las particularidades históricas a que está sujeta cada una de sus formas. En ese sentido, acaso sea más apropiado hablar de industrias y de sus diversas formaciones y transformaciones a lo largo y ancho del planeta.