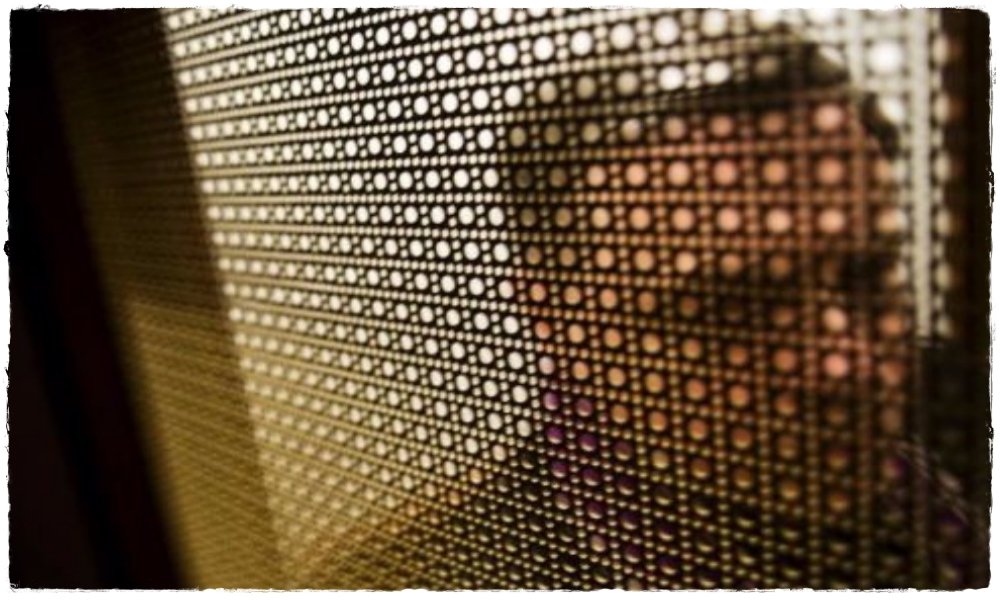
El cura prendió la tablet ni bien se sentó en el confesionario. “Padre, he pecado”, leyó en el asunto del mail. Picoteó algunas frases sueltas: “Es verdad que tengo barba y granos, ¿se cree que no lo sé?”; “en casa estamos sufriendo una plaga por la calor”; “no doy más clases en la escuela”; “tuve que venirme a Cañada a lo de mi sobrina”, “GUARDE BIEN ESTE SECRETO”. El cura se acomodó un almohadón en la espalda y moviendo el dedo por la pantalla siguió saltando de frase a frase: “Padre, que Dios castigue a estos degenerados. Usted tiene que hablarles del respeto…” “bullying a los profesores”. Tomó aire con tal contundencia que los ojos se le fueron un instante para atrás; siempre le parecían pesadas las confesiones de la Barbuda, y ahora, encima de intensas, por escrito. Hasta que un escalofrío le enderezó la espalda de golpe cuando su vista se encontró con: “Además de los alfajores, en mi bolso tenía ácido bórico, ¿usted sabe lo que es? En ningún momento fue planeado, no tengo la culpa de haber llevado cucarachicida en polvo en mi bolso. De eso no”. El cura se aflojó el alzacuello para poder tragar saliva.
La enorme puerta de madera de la entrada de la iglesia crujió como dando quejidos desde sus bisagras cuando Isabel, la ayudante de misa, entró. Se arrodilló en el banco más cercano al confesionario y llenó el aire de avemarías. Era el modo que ella siempre usaba para avisarle que faltaba poco para el horario de la misa. El cura, adentro del cubículo transpirando la camisa celeste y aflojándose el cinturón, siguió leyendo: “Esa mañana viajé al pueblo como todos los jueves para dar mi clase de química a quinto año. Aunque no era una mañana más: era mi cumpleaños y llevaba alfajores santafesinos caseros para compartir en la sala de profesores. Llovía mucho, y para no perderme el ómnibus no me pude afeitar bien, pero me tapé la barba con un pañuelo rosa. Llegué a la escuela mojada, apenas pude secarme el pelo con el pañuelo en la puerta del aula, y le volví a hacer un nudito rapidito para taparme el cuello. Cuando me senté en la silla de los profesores, sentí un pinchazo en la zona que usted ya sabe, ¡no se da una idea el salto que di!, tanto salté que me golpeé la rodilla con el escritorio. No le puedo explicar las carcajadas, padre, me habían puesto tachuelas en la silla. Júreme que los va a castigar Dios por eso, por los pinchazos y porque estoy operada de la rodilla, usted ya lo sabe, y ellos, ¡ellos también lo sabían!”. El cura no pudo contener la carcajada, tapándola con un poco de flema resultando en un raro gemido que hizo que Isabel abriera grandes los ojos. “¡Era mi cumpleaños, padre!”. Sintiendo la pena y la vergüenza de la Barbuda como propias, empezó a suspirar y a soltar en el escaso aire algo de tensión. Empezaron a afinarse las guitarras del coro, cerca del altar. “Traté de seguir la clase, pero no pude. Conteniendo las lágrimas, pero no así la bronca, busqué en mi maletín una evaluación sorpresa. Fue un impulso, lo mínimo que podía hacerles a estos degenerados. En ese momento se me debe haber salido el pañuelo. Es verdad que tengo barba y granos, ¿se cree que no lo sé?”.
Se descruzó las piernas y las volvió a cruzar a la inversa, aprovechando para sacarse los esos zapatos duros y apretados y hacer sonar un poco las articulaciones. “El gordo, el hijo del comisario, se levantó de su lugar y como un barrabrava vino a mi escritorio y empezó a mirarme de cerca, me examinaba en silencio y daba vueltas alrededor mío como un tiburón. Hasta que me dijo: veo que le creció mucho el césped, profe, ¿necesita una mano con la jardinería? Y yo que soy lenta, usted sabe padre, todos lo sabemos, le dije que no, que en casa no tenemos jardinero porque está mi marido para eso, y hasta lo dije estirando el cogote, porque mi marido es de verdad un orgullo para mí. No sabe padre, con eso que dije, el aula se convirtió en un gallinero: las risas cada vez más fuertes, parecía un partido de fútbol, todos sudados como si hubiesen volvido de un interprovincial, los bancos y sillas eran arrastrados por el piso, lápices, escuadras y gomas volando por el aire. ¡Dios tiene que castigarlos, no se puede faltar el respeto así a una docente! Traté de taparme la papada, pero, en lugar de disimular la barba, y el bigote (el bigote también me había crecido, padre), llamé más su atención, y el degenerado comenzó a mirarme con los ojos más y más desorbitantes, mientras yo hundía todo lo posible la cabeza contra mi propio bozo. Pero eso no quedó ahí, haciéndose el gracioso empezó a preguntarme, con su ridícula ironía, sobre libros, si yo había leído La importancia de la barba femenina en la historia u otro libro, más famoso aún (según él), Grandes mujeres barbadas que cambiaron el mundo; a lo que yo, de manera ingeniosa, ni afirmaba ni negaba, y estirando el tiempo le decía que lo mío era más la química que la literatura, mientras con mi mal paso abría el sobrecito de ácido bórico y empolvaba los alfajores con una lluvia blanca destinada a terminar con esta situación. Y ahí sucedió el milagro, por primera vez en tantos años, padre, me sentí capaz y fuerte para llevar adelante una clase y me sentí dueña de mis propias decisiones y hasta me sentí feliz. Están hechos con mis propias manos, le dije, y le ofrecí no uno, sino dos alfajores, que devoró al instante. Dejé la caja de alfajores en el escritorio y les dije hasta la semana que viene, chicos”.





