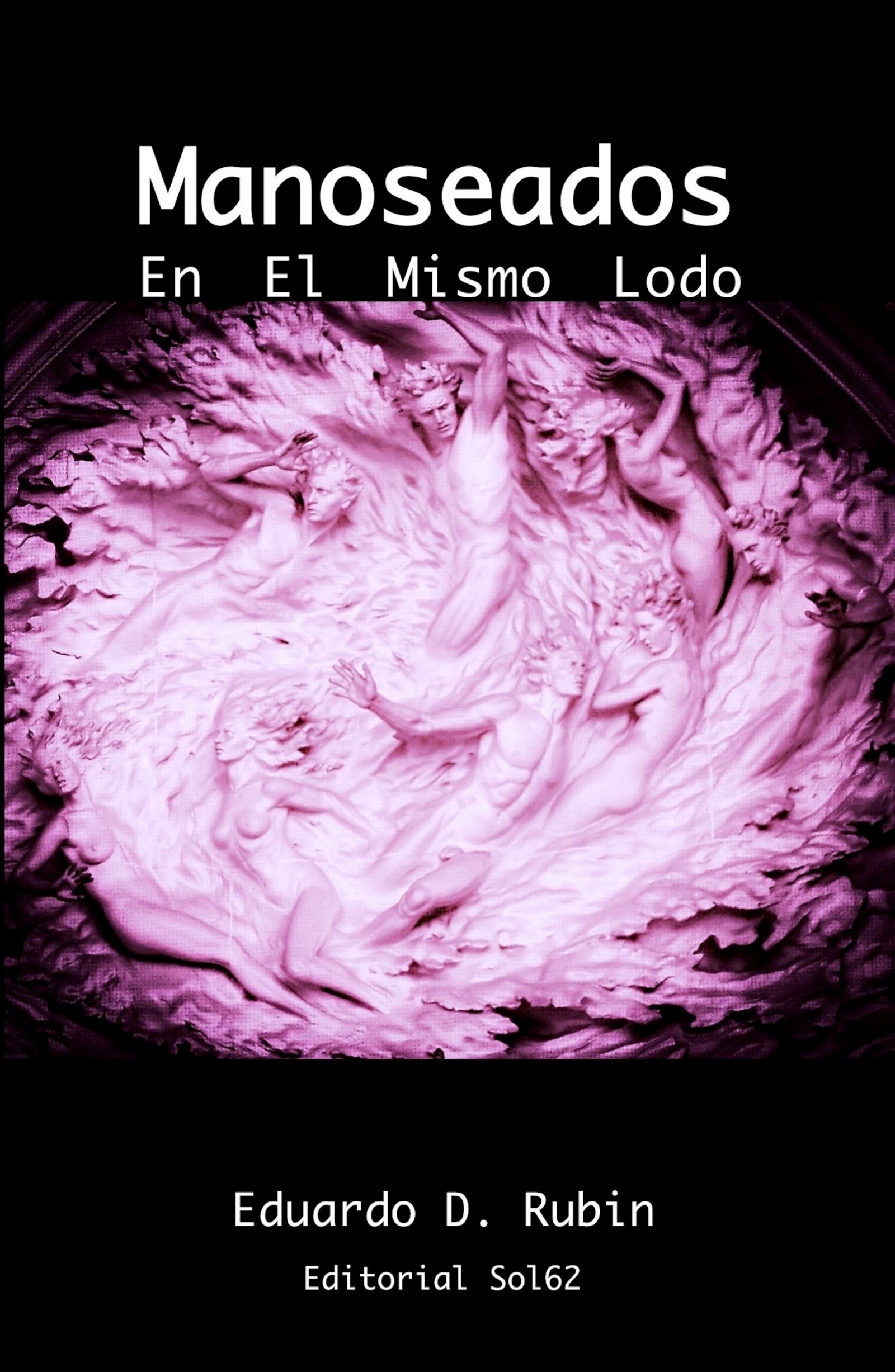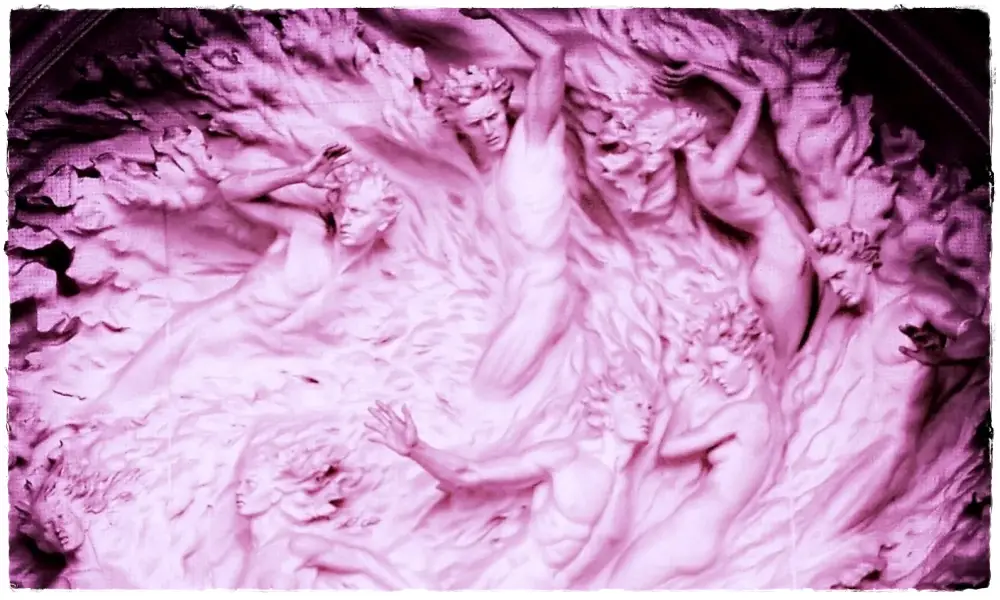
Habíamos llegado a Aguas Blancas, a orillas del Bermejo, tras 35 horas en tren. Era lo más lejos que podíamos ir hasta encontrarnos con una frontera. Después de ahí, para seguir, había que tener documentos.
No recuerdo demasiado del viaje en tren. Fernando y yo habíamos subido en Estación Constitución, en Buenos Aires, sin tener un destino claro, como tantas otras veces que habíamos iniciado viajes desconociendo el destino, quizás como anticipándonos a esta nueva aventura.
No compramos boleto y subimos al primer tren que nos parecía que nos alejaría lo suficiente de la ciudad. En alguna estación, hicimos trasbordo. Fernando dijo: “¿Querés ir al sur o al norte?”, y le contesté: “Al norte: no tenemos abrigo”.
Fuimos cambiando de vagones para esquivar al guarda y para no llamar la atención de nadie. A nuestros catorce, teníamos una destreza aprendida para salirnos de situaciones complicadas. También fuimos al vagón comedor y ocupamos una mesa con mantel. Pedimos unos sándwiches y juramos que nuestros padres irían a pagarlos cuando llegase el horario de la comida de los adultos. “Nuestros padres no nos dejan comer con ellos”. Tan convincente había resultado el argumento que el cantinero nos agregó dos Cocas. Fue la primera vez que probaba aquel refresco frío que tan bien combinaba con el pebete de jamón y queso. “¿Y si pedimos flan con dulce?”, le dije… y él me explicó que sólo si el mozo venía a ofrecerlo. Diez minutos más tarde, escuchamos al cantinero: “Chicos, ¿algún postrecito?”.
Fernando tenía mucha calle. Me decía: “Mientras no ensuciemos la ropa, todos pensarán que estamos al cuidado de alguien responsable”.
Aguas Blancas nos recibió lleno de posibilidades. Los días sirvieron para acostumbrarnos a respirar el calor seco y penetrante y las noches para dormir en un banco de la plaza, robar un poco de comida de los comercios locales, recibir propinas por abrir la puerta de algún auto y lavar la ropa en el río Bermejo. Esa vida áspera me hizo dudar. Atrás había dejado la seguridad de la casa de mis padres, un trabajo, una religión y un hermano. Ya había intentado fugarme dos veces y siempre pasaba lo mismo: al segundo día me quería volver.
Yo ya me había muerto una vez escapando de la guerra, la persecución y el hambre de Varsovia y esta vida en Argentina era una extensión inesperada. Siempre me preguntaba si debía vivir con cuidados extremos por haber conseguido este alargue, o, por el contrario, vivir salvajemente; total, yo ya había muerto en el último de los pogroms.
En el barco que nos sacó de Europa celebré mi bar-mitzva y fue como dar vuelta la página. Todo lo que tenía por delante sería en castellano.
La calle principal del pueblo estaba llena de comercios y pensamos que si todo salía mal, allí podríamos encontrar alguna posibilidad de trabajo en el futuro. Pero había un cartel con luces de neón que titilaba durante la noche y me dejaba todo el día pensando: La Nelly – Cabaret.
Habrá sido a los tres o cuatro días cuando nos dimos impulso y atravesamos la puerta bajo la marquesina con sus luces de neón. Aquello era un submundo que nunca habíamos imaginado. Pequeñas mesas esparcidas por el salón, iluminadas por tenues veladores eran ocupadas por hombres que no habíamos visto aquellos días por el pueblo. Todo nos llamaba la atención, fumaban cigarrillos o habanos que vendían señoritas en el salón y tomaban bebidas alcohólicas. Muchos tenían las botellas en las mesas.
Había un escenario donde las mujeres bailaban y se iban quitando lentamente parte de sus ropas hasta quedar en bombacha y corpiño. Fernando me dijo que ya había visto a mujeres en ropa interior y yo creo que le dije que también. Las mismas mujeres que bailaban, después caminaban entre las mesas y se sentaban a upa de los hombres. Me fascinaba esa imagen de los culos en bombacha, apoyados sobre las costosas telas de los pantalones largos. Mientras nosotros, como cada chico de nuestra edad, lucíamos nuestras rodillas asomando por debajo de las bermudas.
“¿Quieren sentarse chicos?”, nos abordó desde atrás una hermosa pelirroja excedida en carne y sudor. Pedí unas “Cocas” y rápidamente Fernando me corrigió pidiendo unas “Cuba Libre”. Y hubo una segunda vuelta ya sin el refresco. Señoritas con el maquillaje corrido se sentaron con nosotros para la tercera vuelta de tragos. La fiesta era única y Aguas Blancas nos estaba ofreciendo lo que tanto deseábamos.
A las tres de la mañana, y con manchas de rouge en nuestros cuellos buscamos la salida, pero nos pidieron que pagáramos la cuenta. Aparecieron dos tipos grandotes, de trajes oscuros que nos agarraron fuerte y no nos soltaban. Buscaron en nuestros bolsillos y solo encontraron una servilleta que me estaba robando del cabaret y una gomera que tenía Fernando. Nos sentaron en la mesa a empujones. “Parece que los jóvenes irán al escenario a quitarse las ropas”, se escuchó decir a uno de los gorilas. A mi se me llenaron los ojos de lágrimas mientras se escuchaban risotadas de hombres y mujeres por igual.
Nos ofrecimos a lavar los platos y las copas. Como no se interesaron por aquella propuesta, ofrecimos trabajar de porteros bajo el cartel de neón. Entonces conocimos a Nelly, una boliviana que estaba totalmente vestida y fumaba con boquilla. Quedé hipnotizado por un lunar sobre el labio que se movía con gracia mientras hablaba y especialmente cuando fumaba, ya que parecía que el adorable punto oscuro se alimentaba de aquella máquina de nicotina.
Preguntó sobre nuestro pasado y nuestro presente. Que cómo habíamos llegado a la ciudad, qué era lo que buscábamos y cómo pensábamos sobrevivir. “Haremos lo que haga falta señora para pagar nuestras deudas con trabajo”. Se sonrió y nos miró fijo a los ojos: “Cada día ustedes llevarán y traerán unos paqueticos que yo les daré”. A cambio viviríamos en una pieza del cabaret. Aquello sonaba fácil y demasiado bueno. La Nelly hizo un chasquido con sus dedos y los hombres de custodia desaparecieron y fueron reemplazados por más señoritas con tragos. Le pidió a una de las chicas que nos indicara nuestra pieza, donde dormiríamos desde esa misma noche.
Subimos por una escalera angosta y mal iluminada al segundo piso y recorrimos un pasillo que hacía de balcón sobre el salón principal. Nos abrimos paso entre las personas que esperaban frente a alguna de las muchas puertas de madera y vidrio pintado, ordenadas una tras otra. Mientras caminábamos a lo que sería nuestra pieza, miré cada puerta que aparecía entreabierta a nuestro paso. Algunas habitaciones se veían vacías, pero me quedé mirando el interior de una en particular en la que dos hombres desnudos se acariciaban. Salí del estado de shock cuando apareció una hermosa mujer, desnuda también, que a los ojos me dijo: “Así que te gusta mirar, vení, entrá…” y salí corriendo para alcanzar a Fernando y a nuestra guía.
Nuestro cuarto era el diecisiete. Pequeño, húmedo y hermoso. Los vidrios de nuestra puerta estaban pintados de azul y le daban una atmósfera mágica. “El baño está al final del pasillo”, nos dijo mientras cerraba la puerta. La excitación y la felicidad que teníamos hizo que resultase muy difícil dormir, pero finalmente, llevábamos casi una semana haciéndolo en bancos de plaza o asientos de tren y el colchón durito del Cabaret asemejó una canción de cuna.
A la mañana siguiente, La Nelly desayunó con nosotros en el salón. Ya no había ni luces de colores, ni alcohol, ni música agobiando los sentidos y mucho menos señoritas en ropa interior, aunque sí, mucho humo de cigarrillos atrapado en un salón que raramente se ventilaba.
La Nelly caminó con nosotros hasta orillas del Bermejo y en una zona descampada, señalando a la orilla del frente, nos dijo: “Allí es Bolivia”. Debíamos cruzar el rio y encontrar al otro lado a Lito. Decirle que veníamos de parte de Miss Bolivia. Él nos entregaría un paquete a cambio de un sobre. Nada debía mojarse salvo nosotros. “Si no se aparecen con el paquetico al medio día, olvídense de La Nelly y de Aguas Blancas”.
Pensamos una estrategia para cruzar el río. Iríamos juntos, pero no agarrados, de tal forma que si uno se caía, el otro podría seguir avanzando con el paquete, o el sobre si fuera en el viaje de ida. Practicamos en los pastizales de la ribera pasándonos el sobre para agarrarlo sin que se nos cayera. No fue fácil.
Comenzamos la odisea del cruce. Al principio todo resultaba fácil con el agua a la altura de las rodillas, pero rápidamente cubrió a la cintura, después el pecho y hasta el cuello. Me resbalé y quedé totalmente sumergido por un momento. Al recuperar la estabilidad y sacar la cabeza del agua, agradecí que hubiera sido Fernando quien llevara el sobre en lo alto de su cabeza. Me miró como quien mira a un pobre tonto que está a punto de echar todo a perder por ser “nene de mamá”.
Al llegar a Bolivia, miramos hacia atrás y vimos por primera vez la costa de Aguas Blancas desde enfrente. Era algo salvaje, ruidosa y tropical. Nos tiramos en el descampado para recuperarnos del esfuerzo.
Despertamos con el hocico de un perro grandote y sucio oliéndonos. El sol nos encegueció. Se interpuso la silueta de un hombre bajito que comandaba los movimientos del perro. “¿Quienes son ustedes?”. Fernando quedó en silencio y yo consideré nuevamente volver con mi familia y entonces comencé con mi nombre y Fernando interrumpió: “¿Sos Lito?”
Cumplimos la consigna al pie de la letra, cruzando el río con los brazos sobre la cabeza y entregamos el paquete con maestría. Y lo mismo al día siguiente. Y al otro. La señora Nelly nos compró ropa de hombres y nos reservó una mesa en el Cabaret. Si alguna chica no tenía trabajo al cierre del local, venía a dormir con nosotros. Éramos parte de la familia. Cada día un nuevo paquete y la señora Nelly fue sumando dinero en efectivo en recompensa por nuestro trabajo. Caminábamos Aguas Blancas como si fuéramos los dueños y todos en el pueblo nos trataban con simpatía. Nos habíamos jurado no abrir nunca aquellos sobres, ni los paquetes que transportábamos.
Una noche, en el cabaret, conocimos al Comisario: un hombre tosco y grandote. Daba miedo mirarlo, pero con una sonrisa genuina que aparecía bajo su bigote finito lograba disipar cualquier temor. Nos lo presentó La Nelly. “Estos son los porteñitos de los que te hablé”, dijo mientras me pasaba sus uñas por la mejilla. El comisario no tenía interés en hablar con nosotros. Había ido por otros temas. “Pasen alguna tarde y nos tomamos unos amargos”. Por sugerencia de la jefa, al día siguiente fuimos a visitarlo. Nos hicimos compinches y terminamos jugando al truco, escuchando los tangos de Juan D’Arienzo que sonaban en la Spica.
Habían pasado quizás dos meses de esa vida y aquel pueblo era nuestro lugar en el mundo, cuando el Comisario nos vino con la novedad: una denuncia de desaparición de persona hecha por mis padres. “¿Qué hiciste, polaco?” me preguntó el Comisario. “Irme de casa porque no los aguantaba más no es delito”, pensé.
A partir de ese día, nuestro dormitorio se trasladó a una celda de la comisaría de Aguas Blancas, aunque sin llave. “Si aparece alguien por la denuncia, le diré que los tengo desde el día anterior en la celda, dijo como ensayando su actuación de Comisario. Durante el día íbamos a trabajar para La Nelly como siempre, y a la noche, después de disfrutar en el cabaret, a dormir a la Comisaría, a veces acompañados.
Tres semanas más tarde, el Comisario tenía para nosotros unos boletos de tren para regresar a Buenos Aires. La noche anterior a la partida, el Cabaret estuvo abierto para la despedida y las chicas nos llenaron de atenciones. Yo no estaba particularmente feliz por abandonar la aventura que habíamos inventado, pero Fernando estaba convencido de hacer un corte: “En cualquier momento volvemos a rajarnos y empezamos otra historia en otro pueblo”, dijo al brindar conmigo. Entró Miss Bolivia al cuarto. Vestida, ahora sí, como el resto de las chicas, su ropa brillaba más y dejaba al descubierto su piel morena y sudada. Sentado en mi cama, lo primero que hice fue mirarle el ombligo: un agujero muy sugerente que me comunicaba con su interior. Ella agarró mi cara desde la mandíbula para enfrentar las miradas. Se agachó hasta mi oído, olí su perfume penetrante y sentí el calor de su presencia. “Ven conmigo”.
Entramos a su cuarto a oscuras y la vista se fue acostumbrando lentamente al tenue resplandor que ingresaba por los vidrios rojos de la puerta, así como también al sonido de la orquesta del salón. Ella se sentó en su cama y yo la copié. Nunca había entrado a su cuarto ni supe de nadie que lo hubiera hecho. Nos servimos unos tragos y sentí la necesidad de tocarla y olerla íntimamente. Me acerqué a su cuello y lo besé. La mezcla de sudor y perfume me volvió loco. Miss Bolivia buscó mi boca y comenzamos a revolcarnos sobre la cama.
Encendió un velador, abrió su mesa de noche y sacó un espejo, esparció coca, armó dos líneas, aspiró una, me ofreció la otra. Frente a aquella nueva coca que probaría en este viaje, Miss Bolivia decidió que era momento de sacarme los pantalones, luego la camiseta, las medias y los calzones. Yo aspiraba torpemente aquel polvo y ella recorría mi desnudez con su lengua exploradora. Entonces me encendí y empecé a tironear de su ropa. En un estado de exaltación logré sacarle el corpiño de lentejuelas verdes, rompiendo el broche y dejando al descubierto sus tetas, con unos pezones grandes, duros y oscuros que comencé a mordisquear de inmediato, mientras bajaba su bombacha y emergía aquel tesoro, jugoso y peludo. “Venga con Miss Bolivia”, dijo en mi oído y yo no hice otra cosa más que consentirla.
A la mañana, antes de cerrar la puerta de su cuarto miré hacia atrás y vi su cuerpo desnudo, desparramado en la cama, todavía sonaba en mis oídos su jadeo y mi nariz olía a su sexo mezclado con su perfume.
“¿Dónde estuviste?”, arrancó Fernando, “el tren sale en media hora”. Tomamos nuestras cosas y salimos del cabaret como si hubiéramos robado algo. Volví a mirar la marquesina que titilaba y caminamos a la estación. Estábamos a 1.650 kilómetros de acercarnos a quienes habíamos decidido abandonar. Esta vez llevaríamos una valija con ropas nuevas y nuestra billetera abultada para pagar los sándwiches.
Se escuchó al guarda gritar “Vaaamonóssss”, y el tren comenzó a moverse. Miré por la ventana y no vi a nadie. Saqué un billete de veinte y se lo extendí a Fernando. “Tomá, pagá mis sándwiches”.
Me levanté, tomé mi maleta, fui al estribo y bajé del tren en movimiento.