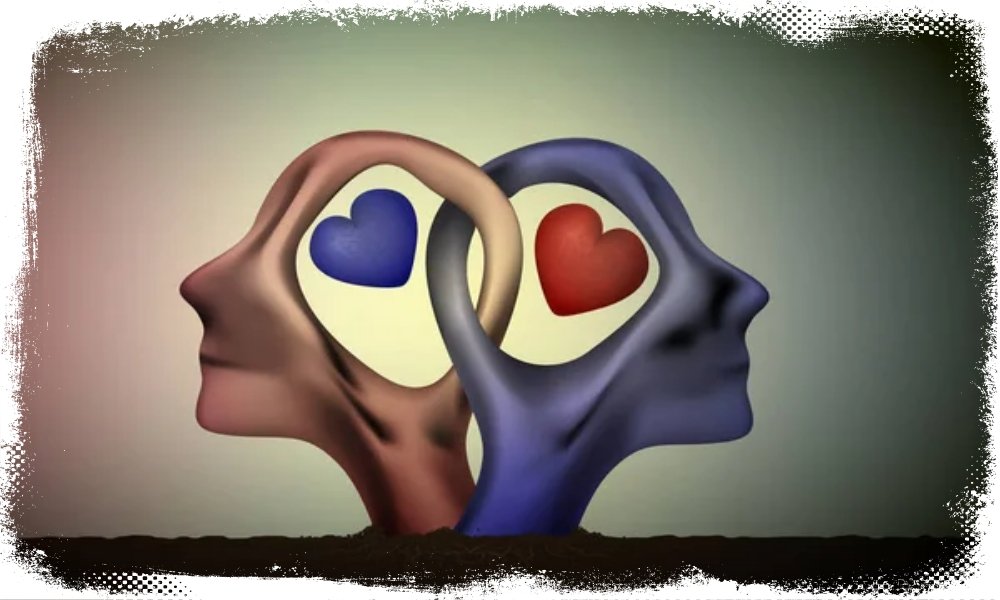
Una historia de amor mexicana se desarrolló en las aceras mojadas y rotas de una calle de Tláhuac. Fue cerca de un puente donde se conocieron los dos, en un fulgurante recuerdo, encima de dos ballenas por donde miles de automóviles cruzaban una orilla de la ciudad. Fue ella, Samanta, la que pensaba que el mentón un poco curvado de Cristian era lo suficiente atractivo para observarlo un rato hasta que él la notara y la buscara también, encima de la grava que rodeaba una cancha de básquetbol. Un par de veces se vieron al salir de la universidad y al cruzar la calle, hasta que un día, al ir a comprar al Oxxo, se vieron en la fila y en un clic sin solemnidad, en un caminito de bombones y azúcares, terminaron en un beso unas horas después, cerca de un metrobús que hacía un ruido metálico que los ocultaba de aquel mundo que sangraba para sí mismo. Para él fue la historia de los perfumes primigenios que poblaron la tierra antes del tiempo, para ella el calor que invadía las cosas y les regalaba luz, como seguro también había nacido el sol. Y esa esfera, espacial y prehistórica, fue perfecta para alejarse del dolor, la pena, la tragedia y la sed depredadora que avanzaba con sus dientes por los barrios y colonias, encima de los camellones lustrados por el pasar de los peatones. Y no importaba que las cosas nunca fueran puras o que las calles empujaran sus cuerpos por una vereda eufórica donde el tiempo no perdonó, ni la vida ni las ilusiones ni los sueños. Tan sólo fue un amor que vivió incluso cuando, atrapados bajo las cadenas de una vida a distancia, se hallaron pensando el uno en el otro. Por eso la vida los fue empujando, con la esperanza de un par de mensajes de WhatsApp y algunas salidas del trabajo, a encontrarse en un beso apretado por el sudor de una calle ascendente, donde el cielo estaba representado por un par de postes de luz y una canción danzarina, parecida a la cumbia, que burbujeaba entre las faldas de alguna panadería, lejos de donde nacieron dos altos volcanes.





