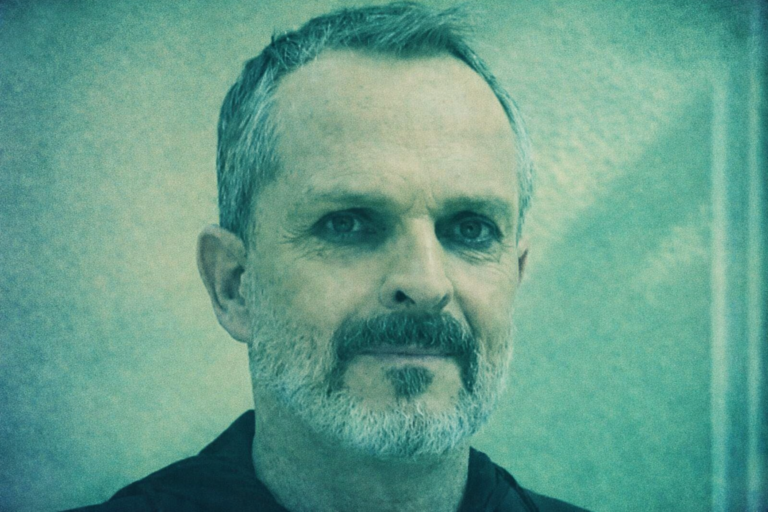Como la fatamorgana aquella que asalta a los bucaneros en largas travesías, así emergen las instalaciones de Buchenwald entre los frondosos bosques que rodean la colina de Ettersberg, en las cercanías de la ciudad alemana de Weimar, apenas separadas del mundo por un portón metálico en el cual se lee: “¡A cada cual lo que le corresponde!”. Mas si los espejismos de los hombres de mar suelen expresar anhelos y esperanzas, los edificios de Buchenwald encierran una de las pesadillas más atroces de la historia de la humanidad. Allí, entre 1937 y 1945, fueron confinados y humillados en nombre de la “superioridad” aria, comunistas, testigos de Jehová, homosexuales, judíos y opositores al régimen nacionalsocialista. Allí, en menos de ocho años, perdieron la vida más de 56.000 personas, víctimas del hacinamiento, el trabajo forzado, la tortura e inhumanos experimentos realizados por dudosos médicos contagiados de la ideología fascista.
Hoy el campo de concentración de Buchenwald es un museo de sitio y el visitante puede recorrer tanto las barracas judías, las celdas de los presos cuanto las oficinas y los dormitorios de los custodios. Entre las piezas de exhibición, atónito, uno encuentra cráneos convertidos en pisapapeles, mamparas de piel humana junto a objetos cotidianos, abandonados por los reclusos al momento de su partida: diarios, libros de rezos, fotografías familiares o una sucia muñeca de trapo, olvidada acaso involuntariamente en los días postrimeros de la guerra. Allí, en ese antro del terror, también hubo lugar para la música. Por los mismos parlantes que impartían feroces órdenes, la música de Wagner, Beethoven o Brahms, les recordaba a los cautivos la voluptuosidad y magnificencia de la cultura que los subyugaba. Mas en Buchenwald los alemanes no sólo alimentaron el espíritu, sino también la carne. Por ello, las autoridades incentivaron pronto la creación de conjuntos de músicos presos para que animaran sus fiestas. Estas bandas, además, mitigaron el sufrimiento de sus compañeros de infortunio. Ya sea en la liturgia o en fiestas clandestinas, la música en el campo de concentración fue una vía de escape, cuando no un paliativo para superar los horrores del presente. Sí, en medio de la barbarie, himnos religiosos, burdas operetas francesas, schlager románticos de moda y numerosos cantos folclóricos o satíricos pasaron a convertirse en herramientas políticas de afirmación de la vida, devolviéndole a los reclusos, al menos efímeramente, el derecho a la autoestima que de forma inicua pisoteaba el odio fascista. Bien, es cierto que algún músico sobreviviente ha subestimado la propia labor recurriendo al sarcasmo —“no recuerdo a alguien que se haya salvado de las cámaras de gas por mi música”, refirió uno—, sin embargo la mayoría de los testimonios recogidos muestra claramente que la música, a menudo, permitió a los confinados tomar coraje y mantener una moral alta en momentos extremos.
La fuerza de la música como empoderamiento no se restringe a su paso por los campos de concentración nazis. Tal vez una de las historias más conmovedoras que haya escuchado sobre el poder de la música como factor de cohesión social sea la que debo a la etnomusicóloga canadiense Leila Qashu, quien pasó un tiempo entre los arsi oromo, un subgrupo de los oromo —el grupo étnico mayoritario de Etiopía— que habita actualmente el sur y el sureste del país africano oriental, así como las sierras de Arsi y Bale y el este de Sidamo. Socialmente, los arsi oromo están organizados en pequeñas comunidades de pastores y horticultores, estructuradas en dos clanes complementarios, que en la jerga etnológica reciben el nombre de moieties. A esta división se aúna otra que ordena las actividades según la edad y el género de sus miembros. Siendo una sociedad de estructura claramente patriarcal, las mujeres están subordinadas a los mandatos, y no pocas veces, a los caprichos de los hombres.
Como la vida social, el quehacer musical de los arsi oromo también está estructurado por cuestiones de género. Existen cantos y ritos para cada uno de los sexos y esos cantos permanecen vedados para el otro. El ritual femenino ateetee es otro ejemplo del valor de la música como empoderamiento. Entendido tradicionalmente como un diálogo con dios, este rito es hoy un medio socialmente aceptado para que las mujeres hagan prevalecer los derechos que el dominio masculino muchas veces le arrebata; especialmente en el caso de violaciones o de afrentas públicas a algún miembro femenino de la comunidad. Entonces, todas las mujeres del grupo se reúnen delante de la casa del agresor para entonar los versos del ateetee, obligándolo a disculparse y a asumir las consecuencias de su infracción.
Es mediante cantos y danzas que la afrenta se hace pública. La música, entonces, les otorga a las mujeres una fuerza social que jamás alcanzarían como individuos. En ese sentido, puede decirse que cada agresión está considerada como hecha a toda la comunidad femenina y no como algo personal. Por eso las letras no dan cuenta de la identidad de la ofendida, centrándose en narrar los hechos agraviantes. El violador, en cambio, sí es sometido a vergüenza pública, con lo cual el ritual conlleva la exigencia de una reparación civil al interior del grupo. De este modo se restituye la integridad de la ofendida y se recupera la normalidad ocasionada por lo que Victor Turner ha denominado como drama social. “Con la música podemos decir cosas que no pueden decirse en palabras”, confiesa una de las participantes en el ritual, según Leila Qashu. Y es cierto, pues aquí la música no sólo estructura la queja sino que reglamenta el castigo a la trasgresión reacomodando las relaciones de género al interior de la sociedad patriarcal de los arsi oromo, y por tanto, reestructurando el mundo.
Silvio Rodríguez ha afirmado que la vida canta entre el espanto y la ternura. Quisiera estar de acuerdo con la frase, pero me resulta imposible. Somos nosotros, los humanos, quienes resistimos el espanto creando y reproduciendo melodías, pues la música no es sólo entretenimiento, sino también un modo concreto de aferrarse a la vida y enfrentar la ignominia, ya sea en un campo de concentración nazi, al interior de un grupo étnico etíope o en cualquier otra circunstancia sobre la tierra. Las mujeres arsi oromo piensan que el ateetee es el lenguaje de una diosa benévola y protectora que vela por los despojados y los afligidos. Soy ateo. Y sin embargo, tengo que admitir que la idea de una diosa correctora me resulta atractiva, pues conlleva en sí un halo de esperanza. Tal vez sí sea posible un mundo mejor que este construido por los hombres sobre la base del odio y la opresión. Un mundo en el cual el uso de la música como empoderamiento ya no sea necesario y en el que cantemos solamente a la ternura.