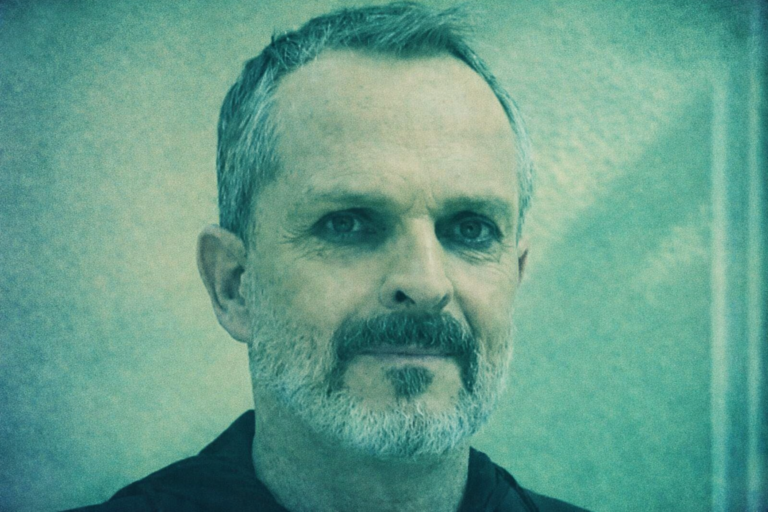Entre el 6 y el 9 de junio de este año, más de 5.000 personas, organizadas en 82 grupos que representaban a más de 50 naciones, recorrieron las calles de Berlín como parte del Carnaval de las Culturas. Durante seis horas el público berlinés, que según las cifras oficiales sobrepasó el medio millón, vio desfilar un mar humano multicolor con dragones chinos, enmascarados nigerianos, sambistas brasileños, doncellas pakistaníes y danzantes palestinos que celebraban la diversidad cultural del Berlín posmoderno. El Carnaval de las Culturas nació hace 19 años como una iniciativa para contrarrestar el racismo y los brotes de nacionalismo que enfrenta Alemania tras la caída del muro. Desde entonces políticos populistas se han dedicado a estigmatizar a grupos migrantes, a los cuales toman como chivo expiatorio para explicar los males de la sociedad alemana. El Carnaval, por el contrario, se propone mostrar que la convergencia de nacionalidades en un territorio, lejos de ser una amenaza para la cultura anfitriona, supone un enriquecimiento para esta.
Este año fui consultado para ser parte del jurado que debía premiar a los mejores grupos participantes y acepté, de buena gana, porque suscribo plenamente los valores relativistas culturales que el evento —puedo dar fe de ello— defiende. Fue, realmente, una singular experiencia vivir la mayor fiesta multicultural de Alemania. Y sin embargo, esta dejó en mí, también, cierto sentimiento de zozobra. Pues, camuflado tras ese hermoso canto a la diferencia, intuyo la presencia sombría de los sórdidos males contra los que dicen lidiar los organizadores. Me explico.
Oficialmente hablando, el Carnaval combate el racismo. Y no obstante, creo que este tiende a reforzarlo, de manera involuntaria, cuando reproduce sin objeciones una división entre un mundo occidental, racional y libre de marcas étnicas, y otro profundamente emocional y etnizado. Esto se hizo evidente al constatar que las comparsas europeas —mayoritariamente asociaciones cívicas o políticas anti hegemónicas—, se presentaron a sí mismas como grupos alternativos capaces de identificarse con géneros globales como el rock, el hiphop o el reggae, mientras que la mayoría de las delegaciones extranjeras optó por autorepresentaciones que recurrieron conscientemente a las adscripciones externas: Ghaneses semidesnudos tañendo djembes, “orientales” tocando organillos de boca con exóticos atuendos y caribeñas bailando calipso no amplían el horizonte cultural de los alemanes; todo lo contrario, confirman los estereotipos racistas que propugnan que los negros tienen ritmo, los chinos son enigmáticos y las centroamericanas sensuales.
Sumamente preocupante es que estas representaciones estereotipadas no estén influidas solamente por la mirada foránea romántica, sino que sean conscientemente promovidas por los organismos estatales de turismo. Olvidada por la intelectualidad a principios del siglo XX, las músicas populares y tradicionales ha pasado a convertirse en los albores del XXI en un patrimonio de gran importancia para la construcción de imaginarios nacionales. El precio que la música ha pagado por ello ha sido la perdida de su inocencia y su autonomía. Las subvenciones estatales —que muchos acríticamente exigen allí donde no existen— no sólo garantizan el resguardo de las tradiciones musicales, sino a menudo, la canonización de ciertas formas en desmedro de otras, así como su consecuente instrumentalización política: el gobierno chino gastó este año miles de dólares en enviar una delegación de músicos al Carnaval. No lo hizo por amor a la multiculturalidad que éste encomia, sino para promover una imagen que se centre más en sus admirables melodías ancestrales que en sus constantes violaciones de los derechos humanos. De este modo, la idea multiculturalista del respeto al otro haya tierra fértil en los gobiernos nacionalistas periféricos, pero no para promover el entendimiento entre las culturas —como lo propone el Carnaval— sino para, remitiéndose al derecho a la diferencia, fortificar su alteridad y bloquear cualquier diálogo.
Los males que conlleva la patrimonialización de la música superan su presencia en el Carnaval de las Culturas. Esta suele instaurar un sentido de propiedad sobre las expresiones musicales que acarrea disputas internas y externas. El gobierno de Nigeria invierte todos los años enormes sumas de dinero en la realización del Festival de las Artes y la Cultura, un festival que reúne a “todas” las etnias del país africano. Pero ello le otorga además la potestad de incluir o excluir minorías a su antojo. ¿A quién sorprende que esta selección obedezca a afinidades políticas o que las minorías nigerianas se adapten a las expectativas del gobierno para acceder a los recursos que tal evento les ofrece? El panorama no es mejor si se dejan las fronteras nacionales. Bolivia ha sostenido querellas diplomáticas con Chile y Perú por la paternidad del charango, un instrumento nacido durante el período colonial, es decir, en un tiempo en el cual ninguno de los tres países existía. La música, dice el refrán popular, reúne a los pueblos. La frase es altamente refutable. Lo que sí es seguro es que su patrimonialización los divide innecesariamente.
La patrimonialización de la música promueve absurdas competencias. Actualmente, los gobiernos de Bolivia y Perú promueven el “rescate” —o mejor dicho, la invención— de danzas folklóricas para dejar sentada su superioridad frente al país vecino. No se trata siempre de competencias oficiales. El 2009 los charanguistas bolivianos Ernesto Cavour y Alfredo Coca reunieron 1000 charanguistas en un estadio potosino para inscribirse en el libro Guinness de records, una iniciativa que llevó a los vecinos puneños a reunir a dos mil sikuris a las orillas del lago Titicaca en 2012. Si bien, por un lado, dichos eventos promueven el reconocimiento de expresiones populares, por el otro, evidencian una actitud belicosa, completamente ajena a la cultura que se dice representar. ¿Qué sentido tiene todo eso?
El espíritu de aplastar a los contrincantes se mostró muy nítidamente durante el Carnaval de las Culturas. Convocadas para promover la hermandad de los pueblos, muchas de las naciones participantes gastaron buenos recursos para enviar enormes delegaciones que semejaban fieros ejércitos, prestos a vencer a cualquier enemigo. Su entusiasmo —casi diría su furia ganadora— pronto contagió a sus comunidades en la diáspora y a no pocos espectadores alemanes, quienes terminaron apoyando ribetes nacionalistas que no tolerarían en sus compatriotas. Por suerte, el jurado no se dejó impresionar por todo ello, premiando a aquellos grupos que defendieron la pluralidad cultural, el respeto al medio ambiente y el diálogo entre las culturas musicales. Pero ¿qué hacer para que el Carnaval de las Culturas se libre de estos lastres? Ciertamente sería contradictorio recurrir a la censura y a la represión para oponerse a la estigmatización del Otro y al etnocentrismo. Por eso, el Carnaval de las Culturas debe tolerarlos en su seno y afrontarlos reflexiva y democráticamente. Esa, junto con la promoción de representaciones no oficiales de las culturas, es la mejor manera de seguir impulsando la diversidad cultural y seguir luchando contra la patrimonialización de la música por parte de los estados nacionales.