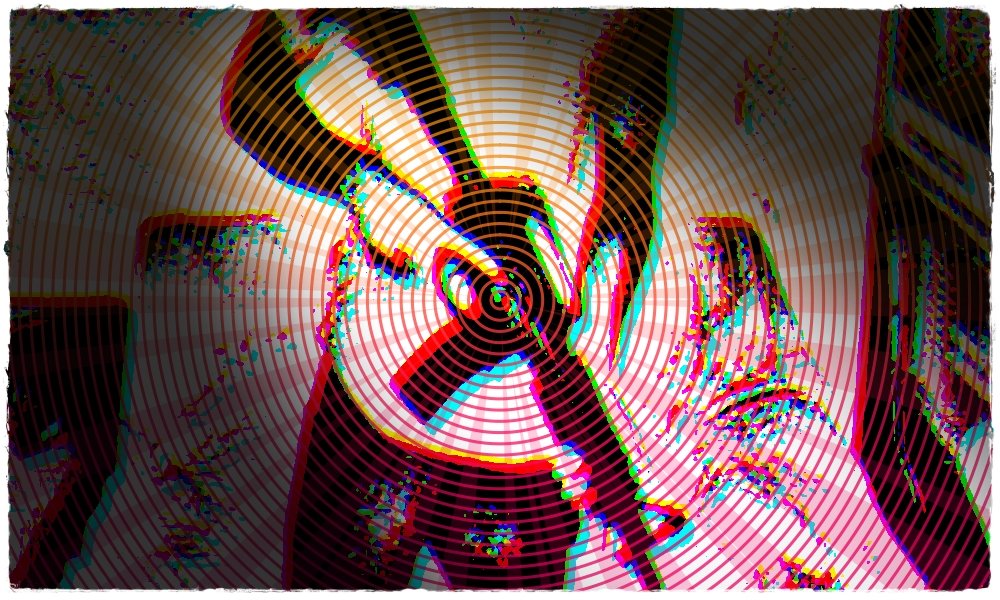
Llamaron a un médico para que lo mantuviera vivo. Para que pudieran hacerle todo el daño posible mientras aún respirara. Manuel supo de eso horas antes, que lo iban a matar. Pero decidió dejarse llevar por el egoísmo. Le dijo a su patrón que iba a estar en casa, con su familia, por esas fechas de pelea donde sólo se buscaban culpables, soplones. Supo, después, que los Carnales habían sacado de los cabellos a su hijo y lo habían plomeado delante de la madre que lloraba. Ella se fue con un cuchillo contra ellos y también recibió los tiros, certeros, asesinos. Fue un sacrificio de cortos resultados porque Manuel no pudo escapar por mucho tiempo, y tuvo que darse cuenta de eso cuando lo agarraron mientras corría por los pozos sépticos de Taxco. Creyó que ese escondite le daba posibilidades de salirse con la suya. Pero no: en medio de esa noche de tronidos y llantas, lo encontraron con linternas y se lo llevaron; lo tomaron por el cuello y lo golpearon hasta subirlo en una camioneta. Ahí, de pronto y momentáneamente, la violencia paró. Él había participado en esos levantones y sabía que esa calma, ese calor humano (de estar pegado a los muslos de dos sicarios que no te hacen nada) era el viaje, el último. Uno que seguro habían vivido muchos de sus antepasados, los carrancistas, los villistas, los indios guerrerenses, antes de que los ajusticiaran. Pero a él le tocaba algo peor. Cuando lo bajaron de la camioneta, pudo ver la terracería, pero también la maleza y la casa blanca, lujosa, que esa noche tenía sobre sus baldosas pulidas y claras, de piel salmón, varios charcos de sangre: era noche de cortar mala hierba, de la mala carne, de limpiar la mala sangre, y Manuel era un elemento más, una pieza más a punto de ser retirada del tablero. Lo colgaron como pescado y con palos metálicos lo golpearon, le sacaron el aire, lo rasguñaron. Y le trabajaron la cabeza para que el cuchillo pudiera pelarle las orejas, los labios, los dientes, los ojos, el cabello. Al final, un ángel entró por la puerta. Olió la sangre, el matadero, suspiró e hizo lo suyo. Lo revisó un par de veces, le limpió las heridas, lo inyectó, lo despertó del shock. Y sí, Manuel aguantó unas horas más. Esas en las que llegó el vinagre, la sal, los ácidos. Pero al final, los gritos se fueron apagando hasta casi ser comentarios incoherentes sobre ese deporte de crueldad y sadismo que terminaría su partido esa noche, hasta la siguiente espiral de barbarie. Y aunque el ángel se quedó un rato, no hubo forma de sacar a Manuel de ese camino, de ese desplome de la consciencia donde ya no sentía nada, donde ya no entendía nada. Ahí se fue, gota a gota, horrendo, hecho monstruo, en un cuarto oscuro en alguna parte de Guerrero.





