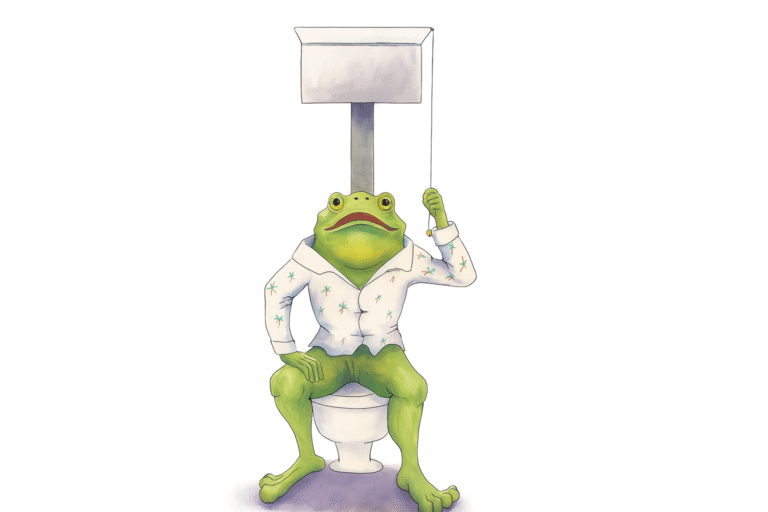Sergi Bellver
No presté atención a los relámpagos que estallaban a mi alrededor. Los rayos o están destinados a uno, o no lo están.
J. D. Salinger,
«Para Esmé, con amor y sordidez»
Ya nunca uso el metro, acostumbrado a apartar con la sirena -mi patrón ha pagado una fortuna por ella, ¿sabes? – a los demás coches por las avenidas de la ciudad. Sin embargo, cada vez que paso por delante de la salida de Komsomólskaya – me hace pensar siempre en un panteón de muertos ilustres, como el de aquellos vecinos nuestros en el pueblo, «los del partido»; ¿sigue de alcalde el gañán del hijo? – me acuerdo del día en que llegué. Después de un viaje tan largo, cuando te acercas a Moscú ya no queda nada del cielo limpio de los Urales, ni rastro de la taiga, y por la ventanilla del tren cada vez se hace más denso y compacto el aire del extrarradio, y los barrios no terminan nunca, y te sientes tan pequeño ahí, cada vez más dentro de las entrañas de un monstruo que te acabara de engullir. Llegar a Moscú desde el interior te sacude un golpetazo tremendo en el pecho. Todos los paletos nos arremolinamos en los andenes exteriores de la gran estación Yaroslávskaya y nos quedamos quietos un segundo ahí, mirando el edificio, que parece un castillo, mirando con un cansancio y un miedo infinitos, como bandadas de pájaros agotados que al fin hubieran logrado posarse sobre algo sólido y desconocido a la vez. Llegar además cuando el invierno aún no se ha retirado es jugarse la vida, sobre todo si sales a una gigantesca avenida de asfalto y divisas las moles de edificios a lo lejos, aturdido, con una dirección anotada en un pedazo de papel que se te quiebra entre los dedos, azules por el frío. Tampoco ayuda mucho que, después de que las entrañas del monstruo te hayan digerido y vomitado de nuevo en alguna estación de metro al otro extremo de la ciudad, cuando por fin das con el conocido del amigo del pueblo, el tipo resulte ser un hijo de perra que te cierra la puerta en las narices porque ya tiene a tres fulanas viviendo en su piso.
Pero ahora me van muy bien las cosas y puedo vivir sin ti. Sólo quiero que lo sepas y por eso te escribo, Irina. Me las apañé como pude desde el principio en esta ciudad, la misma que al llegar me pareció esa enorme bestia gris y que desde hace un tiempo creo haber conseguido domesticar. Sí, ya ves, al final resulta que a Sasha no se lo han comido en Moscú, y aquí sigo, meses después, como si llevara toda la vida manejando el asunto. No fue fácil y me ha costado unas cuantas cicatrices, pero ahora, de vez en cuando, dejo el Audi en la acera y vuelvo a sentarme aquí, apuro el trago y doy con fuerza en la mesa con el vaso, tomando posesión de mi primer lugar en Moscú, reclamando el primer trozo de mundo al que pude llamar mío desde este rincón del café.
Tengo todo lo que quiero, vivo en una buena zona y, a cambio de mi lealtad, mi patrón cuida bien de mí. Pero de vez en cuando regreso a esta mesa, que es mi propia colina en la ciudad, y aposentado en ella veo toda la calle a través del ventanal. Las letras están desconchadas y el vidrio muy sucio, desde el primer día, igual que un vaso de leche vacío que nadie se hubiera tomado la molestia de limpiar. Si no fuera por el calor que hace y las faldas de las chicas, diría que no hay verano, y que una capa de escarcha enturbia el vidrio. A veces todo este blanco sucio me recuerda a los amaneceres en la dacha, cuando te quedabas a dormir y después querías salir a recibir el alba. Yo maldecía a gritos -era mi forma de entrar en calor- mientras te seguía, muerto de frío y de ganas de desquitarme con cuatro azotes bien dados en tu culo -¿sigue igual o ya se te ha hinchado, criando a los mocosos de tu marido?-, y al alcanzarte me quitabas la razón con tus besos y tu voz delgada, y nos sentábamos, envueltos en mantas, a ver la escena desde la colina, sobre el meandro del río. Siempre te ha sentado bien el blanco, eso es verdad, en la ropa, en el paisaje, en tus silencios. Ahora miro la calle a través de esta ventana mugrienta y me acuerdo de todo aquello, pero en la distancia, ¿sabes?, sin problema. Ya no tengo tu cuerpo, ni tu culo y tu calor apretados contra mí, pero me queda bien poco de tu recuerdo, lo justo para saber quiénes éramos, y puedo vivir con ello. Miro la calle y me acuerdo de esas cosas, pero sin más, cuando veo a la gente que camina hacia el centro, como si fuera el amasijo de troncos que allí en nuestra tierra arrastraba la corriente río abajo. Así van a la deriva los moscovitas, en el fondo no es tan diferente, les arrastra alguna otra cosa, se pierden en algo más grande, se olvidan de que una vez fueron bosque y ahora son poco más que un ejército de árboles muertos en retirada. Me gusta mirarles desde mi colina particular, apurar otro vaso y ver que todos son más o menos la misma clase de idiotas, el mismo amasijo de troncos que se deja llevar por la corriente.
Parece mentira, ahora, sentado aquí con un traje de seda y mi reloj de oro, recordar la primera vez que entré en este tugurio, después de sobrevivir a mi segunda noche en Moscú. El dueño, un georgiano, casi me echó a patadas. Me vio tan acabado que pensó que iba a pedirle limosna y empezó a gritarme como si yo fuera un perro asilvestrado que hubiera venido a mordisquear sus patatas. Menudo cerdo, era mi tercer día en la ciudad y se aprovechó de que no me quedaran fuerzas para hablarme como a un animal. Me metí en este café porque me temblaban hasta las cejas y no aguantaba un minuto más a la intemperie, igual que se cuelan a veces los pájaros por las chimeneas, locos por un resquicio de calor aunque se asfixien. Si no hubiera sido por un par de borrachines a los que por lo visto caí en gracia, el georgiano me hubiera devuelto a la calle en mitad de la nevada. Porque nevó muy fuerte, de repente, como coletazo de un invierno que justo antes de la primavera quisiera recordarle a todo el mundo que el frío era nuestro verdadero dueño, el que de veras decidía sobre nuestras vidas.
Ahora puedo reírme de todo eso, ya soy alguien importante y, cuando entro por la puerta, el georgiano me saluda como cualquier devoto a su pope. Sólo le falta besarme el anillo. Empecé marcando mi territorio en el barrio y partí un par de caras, incluida la de un bravucón con el que la tuvimos en el café a las pocas semanas de mi llegada. El dueño le tenía ganas desde hacía mucho, y por lo visto se alegró de librarse de aquel bastardo. Ya desde entonces me tuvo cierto respeto, el georgiano, aunque hablaba menos que un buzón de correos, pero lo noté. Me dejaba a mis anchas, a veces hasta simulaba que olvidaba la botella y luego, cuando ya la había vaciado yo bastante, hacía ver que no importaba, que estaba bien así. Tiene un mostacho de escoba, las mejillas caídas, que le tiemblan como dos huevos duros pelados, y una nariz enorme, llena de venas. De hecho, cuando le miras un rato, tienes que apartar la vista, porque entre que el tipo siempre apesta a sudor y esa cara, de pronto te viene el hedor de los lavabos a la mente y si te descuidas echas todo el desayuno. Pero en el fondo no es mal tipo, el georgiano. Si se cambiara la maldita camisa de vez en cuando y limpiara un poco, sería la leche, el georgiano. Ahora, de vez en cuando gruño un poco, se lo digo y al día siguiente aparece limpio y repeinado como un niño gordo y bueno.
Fue precisamente a la puerta del café donde terminó de cambiar mi suerte. Había salido con media botella de vodka para el camino cuando me topé con dos skinheads molestando a una señora del Sur, chechena o algo así, supongo. «¡Eh, valientes!», les dije, y se me plantaron delante como un par de gallos. Sin darles un segundo, al primero le reventé la botella en la sien y, con lo que me quedaba de ella en la mano, empuñada por el cuello, me quedé mirando al otro. La señora me distrajo diciendo algo y, cuando el tipo quiso arrearme, lancé un revés y le rajé la cara desde el labio hasta la oreja. Mientras los dos skinheads se retorcían en el suelo y la señora desaparecía, alguien me habló desde la acera: «tú, acércate». Era un tipo muy alto, trajeado, de pie junto a un Audi enorme, con los cristales tintados. Entré y hablé con un hombre muy elegante. No pude dejar de mirarle un trozo de tatuaje, una figura geométrica de tinta que le asomaba entre el puño de la camisa y un reloj carísimo. Pocos días después ya estaba trabajando para mi patrón, primero destrozando alguna tienda, luego dándole una paliza por encargo a algún tipo, cosas así. Recuerdo en especial a uno, era el típico que no pagaba y al que había que asustar un poco. Tenía la cabeza tan dura que abolló la barra de hierro en el primer golpe y no dejó de insultarnos hasta que mi compañero y yo conseguimos acabar con él. El encargo se nos fue de las manos -no debíamos cargárnoslo, y nos cayó una buena bronca: un fiambre no paga sus deudas-, pero cuánto duró el maldito: esa misma noche teníamos entradas para el Dynamo-Spartak y casi nos perdemos la primera parte por su culpa.
Ya ves, Irina, me he hecho el amo del mundo aquí, ahora gano bastante con mis asuntos y ni se me ocurre pensar en volver al pueblo. De vez en cuando me acerco por el viejo piso, me gusta siempre marcar el territorio y refrescarle la memoria a algunos, recordarles quién manda -el hijo de perra aquel, un dj de tercera, fue otro de los que se llevó una buena patada en la boca, cuando se pasó de listo una segunda vez y decidí quedarme un tiempo en su casa por las malas-. Escucho allí algunos discos, me zampo cualquier cosa que no haya preparado yo -ya sabes que odio cocinar-, y paso un buen rato con alguna de las chicas, sobre todo con Olga. Te caería fatal, estoy seguro, es de esas que ríe todo el tiempo y por cualquier estupidez, de hecho, yo tampoco la aguanto demasiado y al cabo de un rato, cuando ya tengo lo que quiero, suelo largarme, pero es que me pone como una moto cuando se hace la tonta y se restriega contra mí en el sofá y hay más gente en el piso -aquello a veces parece un club de baile clandestino, no conozco a nadie, ni falta que me hace: todos me temen y, además, el listillo come de mi mano y me sirve como un mujik-. En serio, Olga es demasiado, parece que le va a explotar la cabeza cuando folla, y la verdad es que se lo trabaja muy bien. A veces la saco del barrio, de ese piso inmundo, y me la llevo al mío en la zona nueva. Si la vieras dormida -no le dejo que se quede y la echo rápido, pero a veces me la encuentro así al volver del baño-, parece una bailarina de esas, tan espigada y frágil, pero si me descuido me deja seco en cuanto me agarra. Ya sé que te jode que te cuente todo esto, y por eso mismo lo hago, Irina, para que te enteres de una vez de que ya no me haces falta.
Es posible que mi patrón me proponga muy pronto un viaje a España. Tiene una mansión en la costa y hay cosas que hacer allí, bastante dinero en juego. Tal vez deje de escribirte entonces, o tal vez no. A ti, que no dabas ni medio rublo por Sasha, ya ves, hasta casi tengo que darte la razón al principio, claro, cuando me sentí fuera de juego, arrollado por esta bestia de hormigón y muchedumbre que por poco no me arrastra con ella. Estaba cagado los primeros días, lo reconozco, como un pajarillo sin rumbo al que le puede más el frío que el miedo a acabar aplastado, cuando se refugia bajo cualquier coche con el motor aún caliente. Imagina a un paleto de pueblo como yo, que ha dormido tantas noches a pierna suelta entre los ruidos del bosque, que ha despellejado ciervos sin dejar de canturrear o le ha acertado entre los ojos a un lobo con la escopeta del viejo, un chico curtido, vamos, que de repente llega a esta ciudad y se caga vivo. La nueva experiencia, el miedo, me dejó desubicado. Pero acabé siendo más fuerte que todo eso y ahora me río de lo que fui. Camino por la calle como si cruzara cualquier arroyo de un salto, o acelero con el Audi por las avenidas del centro con el mismo descaro con el que atravesaba corriendo el páramo para ir a tu casa y llamarte bajo tu ventana, sin cuidado, tanto si se enteraba tu madre como si no -cómo odiabas que hiciera aquello y cómo me besabas después-.
Vivo en una calle en la que ni siquiera tu marido podrá comprarte nunca una casa y regreso de vez en cuando a este café, al que jamás vendría tu santa madre. Mi vida está llena de gente influyente y de compañías poco recomendables, me gusta dar el pego en las fiestas de lujo de mi patrón pero volver también a mi primer barrio en Moscú, cerca de una estación de metro por la que deambulan los vagabundos, donde algunos críos se venden por una bolsa de pegamento, donde la gente parece llevar el invierno enquistado en los ojos, aun en pleno agosto, y donde la pasma reparte hostias a quien se le antoja, a veces para limpiar el barrio, dicen, a veces para sacar tajada de todos los trapicheos que les dejamos a ellos, las migajas, apenas. Son peores que nosotros y, para colmo, siguen siendo unos muertos de hambre. Mi patrón lo sabe bien, porque tiene a varias comisarías en plantilla. Yo me mantengo siempre a la distancia adecuada de todo, no quiero que nadie me joda. Observo y me aparto, como cuando esperaba al lobo y encontraba el mejor momento para descerrajarle un tiro y dejarlo seco. Sí, creo que cualquier día me cargaré a uno de esos cabrones, sólo por gusto, como cuando se nos fue la mano con aquel maldito cabezón. Cargarse a un poli y arreglarlo luego con el patrón estaría bien, soy bueno en lo mío, mi patrón está contento y no creo que fuera tan difícil que me echara un cable. El otro día, cuando salía del café, la pasma se llevó a dos críos de la estación y no les han vuelto a ver el pelo por el barrio. Hay familias que a veces se me acercan al coche, cuando llego, y me piden cosas, pero esta vez no ha venido nadie a preguntar por los chavales. No, tu madre no se pasaría por aquí, seguro, debe de estar muy contenta con tu marido, un buen partido, claro, un tipo sensato. En fin, dale recuerdos, a tu madre y a tu culo, Irina, a tu perfecto culo, lo único que de veras me jode no tener cerca de vez en cuando por aquí, cuando pasa el día y me duermo solo, en este piso de lujo, lejos de toda la chusma del barrio, de la cara de polla del georgiano, de las fulanas que me sacan un buen puñado de rublos cuando pueden, de mis asuntos, del cauce de asfalto y de los troncos a la deriva, de todas esas calles de mierda en las que nunca me encuentro con tu ropa blanca ni tu voz delgada. Tal vez me vaya pronto a España, como esos pájaros que migran en invierno, pero intentaré no volver. Porque hago lo que puedo para no necesitarte, para domesticar esto, para hacerme un día dueño y señor de algo a lo que poder dejar de llamar soledad. Para seguir dándole con fuerza a cualquier mesa, vaso en mano y desde mi propia colina, sobre los meandros de un río idiota en el que ya no estás tú.
Este cuento pertenece al ebook AGUA DURA