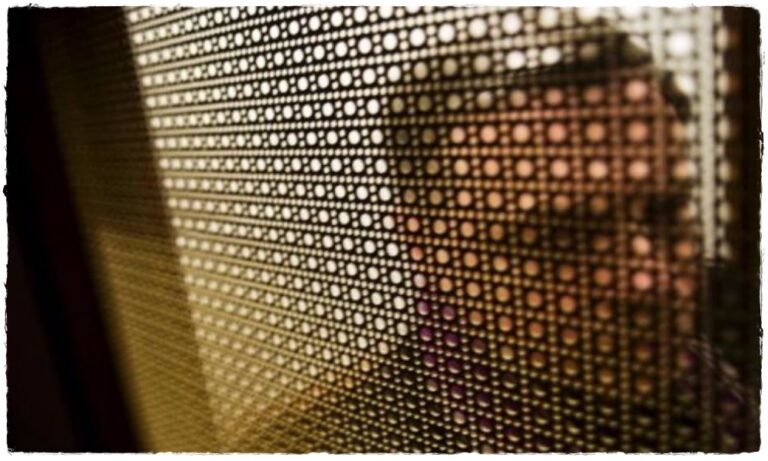Entre los escritores peruanos contemporáneos, el caso de Alfredo Pita (Celendín, 1948) es uno de los más singulares cuando pensamos en el lugar que ocupa en el panorama literario. Consagrado por una trayectoria internacional, la cual cuenta con varios reconocimientos de valor, así como por una innegable calidad literaria, pareciera que sus textos, poemas o ficciones, son poco o mal leídos por sus compatriotas. Existe en torno a su trabajo literario un silencio que siempre me pareció bastante particular, por no decir escandaloso; silencio que, para ser justos, debemos matizar, pues se restringe al ámbito limeño. De hecho, me parece que con Alfredo Pita se repite la historia de quien se exilió en Europa. Así, pese a que su novela “El cazador ausente” fue traducida y publicada en cinco países europeos, apenas se escuchó hablar de ella en los medios limeños, como si una cierta Lima letrada, la de su generación, nunca le hubiera perdonado sus éxitos en el extranjero. Otro es el caso cuando pensamos en provincias como Cajamarca: quien viaje al departamento de donde viene el escritor e interroga a quienes están relacionados con el circuito literario, sobre todo los jóvenes, de inmediato reconocerán en Alfredo Pita un referente, cuando no una influencia o un ejemplo. Sin embargo, esta falta de reconocimiento capitalino, no ha afectado en nada la vocación del escritor. Tengo la impresión de que ha significado muy poco cuando se trata de continuar escribiendo, lo único que en verdad le importa, junto con el acontecer político peruano. Así, los años, las décadas, pueden haber reforzado la sensación de falta de interés por parte del medio limeño, pero al mismo tiempo de consolidación de una carrera literaria de primer nivel, realizada casi de espaldas a una gran parte del público peruano, por culpa de la falta de divulgación entre los medios y, en consecuencia, los lectores.
De ahí que, para quien sigue de cerca la trayectoria de Alfredo Pita, la reciente publicación de “El rincón de los muertos” (Textual, 2014) no suponga una sorpresa. Si bien el autor cajamarquino cuenta con una sólida obra que le avala, desde hacía mucho tiempo no se había animado a publicar una nueva novela. Es más, desde la notable “El cazador ausente” (1994), ganadora del “Premio Internacional de Novela las Dos Orillas”, no había dado a conocer una ficción de largo aliento, antes bien parece haberse dedicado al periodismo y la militancia (es conocida, por ejemplo, su actividad contra la nociva extracción aurífera en Cajamarca). Eso no quiere decir que se haya desentendido de la narrativa pues, a juzgar por los testimonios que ha dado con respecto de “El rincón de los muertos” se trata de una novela que ha ido decantándose a lo largo de bastante tiempo. Tiempo que también se traduce en extensión pues las casi quinientas páginas de la novela proponen una ardua, compleja e incluso dolorosa experiencia para el lector. En un periodo en el que la gran mayoría de escritores, jóvenes y confirmados, apuestan por novelas escuetas fáciles de leer (y también de publicar), Alfredo Pita ha preferido formular sus inquietudes ficcionales en una novela que recuerda en cierta forma los proyectos totales de antes, cuando la novelística del “Boom” se detenía en sociedades difíciles, en conflicto, sometidas a las veleidades de la violencia, consecuencia de desigualdades económicas, de género y raciales. Digo recuerda pues no se trata de generar la ilusión de que toda una sociedad se encuentra representada y metaforizada en la novela. Se trata de ser exhaustivo lo máximo posible en aquello que se indaga e interroga, mediante las herramientas que propone la ficción.
La llamada narrativa de la violencia, que en el caso peruano remite a las ficciones que recrean el periodo de guerra interna (fines de los setenta, comienzos de los noventa), conoce desde hace algún tiempo un número cada vez más creciente de novelas que contribuyen, desde la literatura, a interrogar uno de los periodos más sangrientos de la historia latinoamericana. De esta manera, novelas como “Ojos de pez abisal” (2011), de Ulises Gutiérrez Llantoy, o, más recientemente, “La sangre de la aurora” (2013), de Claudia Salazar, por citar dos ejemplos de los más conocidos, se han detenido en dar forma literaria a las tensiones de aquel periodo. Asimismo, tres novelas han llevado a un primer plano internacional, cuando se trata de premios que consagran a nivel hispanoamericano, dichas décadas: “La hora azul” (2005) de Alonso Cueto, “Un lugar llamado Oreja de Perro” (2008) de Iván Thays y “Bioy” (2012) de Diego Trelles Paz. Como se ve, se trata de un periodo histórico y social que ha encontrado en la literatura un terreno fértil de representación. Esto no quiere decir, bajo ningún motivo, que exista una semejanza en el tratamiento, la forma, así como el trasfondo ideológico entre las distintas novelas. En lugar de ello, cada una de ellas agrega una nueva arista a ese poliedro que son las ficciones reunidas bajo el membrete de “narrativa de la violencia”. De lo que se trata no es de escribir un mosaico conjunto, sino de recrear un periodo histórico desde una estética singular y, en mayor o menor medida, desde una propuesta ética orientada a plantear conflictos que en otros discursos, como el periodístico, solo por dar un ejemplo, parecen evacuados, si no censurados.
Por el tipo de narrador utilizado y los eventos que se cuentan, el precedente inmediato en la literatura peruana de “El rincón de los muertos” es la novela de Iván Thays. Lo mismo que en “Un lugar llamado Oreja de Perro”, en la novela de Alfredo Pita encontramos un periodista que llega a la zona de conflicto para investigar en torno a los acontecimientos, crímenes de guerra, violaciones de derechos humanos, etc., que tienen lugar de manera ilegal e impune. El desplazamiento físico supone al mismo tiempo un desplazamiento emocional en la medida en que el encontrarse en Ayacucho, una remota provincia peruana, les lleva a cierta forma de aprendizaje amoroso y vital: tanto el narrador de Thays como el de Pita se enamoran de una chica del lugar, la cual les permite conocer (o al menos intentarlo), desde lo humano, la dimensión del conflicto, la escala de la tragedia colectiva. Ahora bien, se trata de similitudes que son más una coincidencia que otra cosa. Pese a que la novela de Iván Thays fue publicada varios años antes, pese a que existen semejanzas temáticas entre una y otra, un pozo insalvable se abre apenas uno busca compararlas de manera detallada.
A mí me parece que ambas novelas se distancia a partir de la perspectiva utilizada. Allí donde el narrador periodista de Iván Thays se vale del conflicto para indagar en su intimidad, lo cual arrincona al contexto histórico en una condición de simple decorado, el narrador periodista de Alfredo Pita se decide por indagar las raíces sociales, históricas y políticas del apocalipsis – tal y como él lo califica – en el que se ha convertido el Perú profundo por culpa del conflicto que enfrenta a las fuerzas del orden con los terroristas. Así, si la novela de Iván Thays, vista con una distancia crítica, se nos presenta como la carta postal exotista, con las balas y la violencia sudamericana de trasfondo (destinada al cómodo lector europeo bien pensante), la novela de Alfredo Pita se levanta como una reconstrucción, desde la ficción, de un periodo sangriento. Dicha reconstrucción no solamente busca generar en el lector, lo mismo que el periodista español protagonista de la historia, la sensación de estar conociendo desde el meollo mismo lo que acontece, sino también indagar las razones de dicha violencia. Con mucho arte, tino y sensatez, Alfredo Pita busca trascender el conflicto entre el ejército y los terroristas, cada cual más salvaje que el otro, para mostrar que la violencia asesina se encuentra presente en cada uno de los momentos de nuestra historia, desde la batalla de Ayacucho, la cual selló la independencia peruana, hasta el gobierno fujimorista. La violencia no es un asunto de algunos años sino que viene fermentando desde mucho tiempo atrás, desde el momento mismo en el que se selló el final de la colonia y el inicio de la república. Así lo afirma Vicente Blanco Aguilar, el protagonista, en uno de los pasajes más emblemáticos del libro: “He aprendido cosas, he entrevisto aspectos que tal vez ningún español contemporáneo conoce sobre lo que ocurrió en aquellos días con la pasada grandeza, con los españoles que intentaban salvar los restos, los guiñapos del imperio, cabalgando por estas sierras bucólicas e inhóspitas a la vez, destripándose con otros españoles, o más bien, con los hijos de otros españoles. (…) Tenía razón Rafael Pereyra cuando en París me decía que no hay un Perú, sino muchos. Hay aquí, en realidad, tantos mundos que no conozco, que apenas atisbo. El de los indios, por ejemplo, el de esos campesinos, cuyas siluetas se entrevé en los campos cuando se viaja por las increíbles carreteras de este país, siluetas solitarias, mudas, pequeñas pinceladas humanas integradas al paisaje, a este mundo andino hecho de pequeñas parcelas salpicadas en los cerros, desbrozadas en un mundo de piedras de todos los tamaños, sembradas, florecidas sobre la piel erupcionada del planeta” (p.117-118). El Perú, país cargado de historia, es una sociedad heterogénea en la cual se mezclan no solo las razas sino también las cronologías, no de manera armoniosa sino más bien conflictiva. Como si se tratara de la pauta que ha ido marcando la historia nacional, la violencia, el maltrato hacia los desposeídos, en su mayoría indígenas, ha sido la constante de lo que otros, más desaprensivos, han llamado “progreso”.
La mirada literaria de Alfredo Pita le lleva a darle forma literaria a esa heterogeneidad percibida por su narrador. De hecho, tengo la impresión de que actualiza a la vez que le da un nuevo impulso, a lo que, de un modo u otro, ha sido la inquietud de la gran mayoría de novelas de la violencia. Sin ánimo de teorizar al respecto, considero que la labor de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, culminada con el Informe Final, valioso documento para entender el Perú de ahora, ha caído en saco roto. Los medios de comunicación, los formadores de opinión, así como las instituciones nacionales, no pretenden seguir o ejecutar lo propuesto en el Informe Final. El compromiso con la memoria se resolvería, en ese sentido, en una atenuación, si es que no extinción, de los objetivos propuestos en dicho documento por una sociedad que se niega a reflexionar con respecto de su pasado. De ahí que otro tipo de escritura, la ficcional, aparezca para llevar a los lectores aquello que, pese a su compromiso, el Informe Final no ha podido transmitir, por desidia o interés del Estado; es decir, el drama de las víctimas, la complejidad del fenómeno, la necesidad de hacer un ejercicio de memoria por razones morales pero también por motivos sociales, nacionales. En este contexto, aparece la literatura para llenar ese espacio sombrío con la luz de la ficción y no solamente entregar una voz a las víctimas sino también representar los excesos cometidos. Cuando nadie quiere hablar, por temor, complicidad o confort, la novela levanta la voz para darle una urgente actualidad al drama que vivieron peruanos considerados desde siempre como de segunda categoría.
El crítico Luis Dapelo se refiere, en la contratapa, al manifiesto de Zola “J’accuse” para subrayar el carácter comprometido de la ficción de Alfredo Pita. Es cierto, existe una fuerte dosis de inquietud política en la novela, inquietud que no duda en mostrar los pies de barro de las instituciones – las fuerzas armadas y la iglesia-, así como en denunciar la doble moral con la que actúan los individuos claves, como el obispo Crispín (trasunto literario de Juan Luis Cipriani). En la medida en que, interrogando el pasado reciente, el narrador le da voz a quienes nunca la tuvieron, mediante la conversación o el testimonio, se genera gran parte de la fuerza de persuasión de la novela, convertida en altavoz de verdades silenciadas, si es que no enterradas. Si bien el trabajo periodístico de Vicente le lleva a conocer de cerca la miseria moral del obispo Crispín – en este punto Alfredo Pita no deja concesión alguna al ahora Cardenal, la literatura convertida en arma de denuncia –, también le lleva a conocer el dolor de los campesinos, esas madres cuyos hijos fueron asesinados, esos padres que no conocen el paradero de los suyos, esos huérfanos que recorren Ayacucho exigiendo justicia a las Fuerzas Armadas… Con cada nuevo encuentro, con cada nueva conversación, Vicente se adentra en la heterogeneidad de un país, es cierto, pero sobre todo descubre para sí, y para los lectores, las tensiones mortales que se enfrentaron durante el conflicto.
En ese sentido, considero que el verdadero diálogo literario que plantea Alfredo Pita no es tanto con otros escritores peruanos como con escritores de otras latitudes. En particular, Orhan Pamuk y Santiago Gamboa. Cuando me refiero al escritor turco, pienso en su novela “Nieve”, donde Ka, el protagonista, acude a una provincia remota, por cuenta de un periódico, para investigar los misteriosos suicidios de mujeres. Lo mismo que Alfredo Pita, Pamuk se vale de esta situación para explotar las tensiones entre occidente y las periferias de éste; la violencia, latente y manifiesta, consecuencia de conflictos raciales, económicos e ideológicos difícilmente conciliables; la forma en que las grandes ciudades (como Lima) se desentienden, con arrogancia e hipocresía, de lo que ocurre a cientos de kilómetros. Sin embargo, lo que por encima de todo hermana a Pamuk con Pita es la mirada literaria con la que le dan una trascendencia, ya no turca o peruana, sino humana a lo contado. “Ninguna persona es una isla; la muerte de cualquiera me afecta, porque me encuentro unido a toda la humanidad; por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas; doblan por ti”, escribió el extraordinario poeta metafísico John Donne en uno de sus sonetos más famosos. Alfredo Pita parece recordar lo dicho por el inglés cuando le da una dimensión humana al drama peruano. Las catástrofes sociales, los holocaustos, las carnicerías colectivas no son exclusividad de un país, ni consecuencia del subdesarrollo, antes bien ellas son responsabilidad de todos nosotros, cualquiera sea nuestro lugar en la historia, sin contar con nuestras nacionalidades, en la medida en que todos formamos parte de esa paradoja colectiva llamada humanidad. Por eso, pese a ser un extranjero, acaso gracias a ello, Vicente Blasco, el periodista español, verá su vida profundamente modificada después de la experiencia peruana. Sin esperarlo, aunque buscándolo, terminará convertido en un hombre nuevo, más justo y altruista.
En cuanto a Santiago Gamboa, quien por lo demás también es un personaje de la novela, considero que el vínculo es sobre todo formal. Pienso antes que nada en la novela que consagró al colombiano, la excelente “El síndrome de Ulises”. En dicha novela Gamboa actualiza la novela de educación sentimental y artística gracias a las aventuras y desventuras de un joven colombiano en París. La trayectoria del joven proyecto de escritor le lleva a cruzarse con todos los desheredados de la emigración, otros latinoamericanos, varios europeos del este, africanos y asiáticos, en ese espejismo colectivo que es la Ciudad Luz. Dicha trayectoria es la excusa del autor para darle la palabra a los individuos que el joven colombiano cruza. Dicha palabra, si bien mediatizada por la voz del narrador, quien al contar en primera persona recuerda e inserta el testimonio ajeno, tiene una doble función: permite al personaje presentarse, contar quién es y, al mismo tiempo, ayuda al narrador en su búsqueda y evolución personales. Alfredo Pita hace lo mismo con su narrador periodista: le lleva transmitir de sus conversaciones con los desheredados, pero también con los victimarios, para dar cuenta de la multitud de frentes, dolorosamente irreconciliables, que están en guerra. A su vez, poco a poco, las conversaciones derivan también en un posicionamiento ético y político de la parte de Vicente. Aquel español que llegó a Perú sin conocer nada de él, termina, con el paso de las semanas, gracias a sus encuentros, convertido en un traductor, mejor dicho un intérprete de lo que está ocurriendo. Esto explica, entre otras cosas, que la novela se llame “El rincón de los muertos” traducción al español de la palabra quechua Ayacucho, topónimo de la ciudad. El proyecto de Vicente, y con él del autor, es plantear una interpretación de lo ocurrido en los Andes peruanos, tomando un partido – el de las víctimas – sin que esto signifique reducir la literatura al puro manifiesto. Para ello le dan voz a quienes se han visto enfrentados a la violenta muerte, aquellos conminados al silencio por imposición de las autoridades. Lo que el lector tiene entre las manos, una vez que ha cerrado el libro, terminado su lectura, es un vibrante alegato por la memoria, la justicia y la solidaridad.
Antes de terminar, me gustaría resaltar el lenguaje con el que la novela está escrita. La multitud de voces a las que acabo de hacer alusión, reunidas por la experiencia y el lenguaje de Vicente, se suceden a lo largo de la novela con una prosa uniforme, que nunca desentona, lo cual es un enorme mérito si tenemos en cuenta la extensión de la novela. Por otro lado, esto no significa que se trata de una prosa desprovista de poesía, no tanto por las imágenes que propone como por el ritmo contenido que impone al lector, las idas y vueltas entre periodos largos y frases más bien concisas, cierta musicalidad hierática que acompaña al protagonista por cada uno de los caminos que le apuntan la verdad, esa horrible verdad. Por lo tanto, el lenguaje utilizado por Alfredo Pita se encuentra al servicio de su historia, pero al mismo tiempo manifiesta el cuidado y el vuelo que caracterizan los libros que tienen una voz singular y los escritores que valen la pena (no olvidemos que lo más importante en la ficción es el lenguaje con el que está escrita).
El exilio francés me ha permitido conocer el caso de otros latinoamericanos dedicados a la literatura, sedientos de reconocimiento, tan siquiera mínimo, ávidos de exhibir sus vidas y relaciones por cuanto medio, real o virtual, les sea posible. Aquellos latinoamericanos que llegaron a Francia con el objetivo de convertirse en escritores en un medio, acaso no sin cierta idealización, más propicio a las vocaciones literarias, terminan dejando de lado proyectos y sueños en beneficio de un reconocimiento pasajero, anecdótico. Desde hace casi tres décadas, en silencio, con total discreción, sin entrar en debates estériles, los cuales son antes que nada conflictos de vanidades, aunque nunca silenciando su punto de vista, Alfredo Pita ha buscado darle forma a otra manera de emplear el exilio. Tengo la certeza de que “El rincón de los muertos”, novela que le ha supuesto años de reflexión y escritura es tanto la culminación de un largo proceso como el anuncio de nuevas publicaciones. El entusiasmo con el que he leído el libro durante estos dos días es proporcional con la calidad literaria que muestra. No me queda, en ese sentido, más que esperar a que esta novela ocupe en nuestras letras el lugar que merece. Eso sería un acto de justicia, desde luego, pero sobre todo un merecido reconocimiento a uno de los autores peruanos más perseverantes y talentosos de las últimas décadas. El recuerdo (o la memoria) que tengo de la lectura de sus anteriores libros lo refrenda.